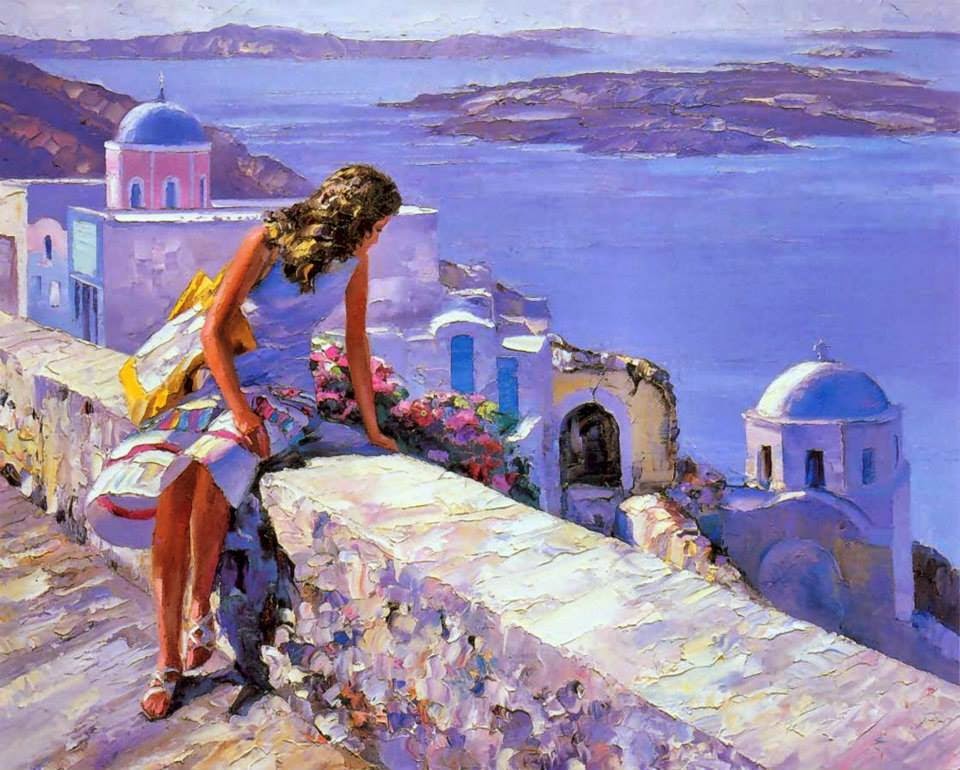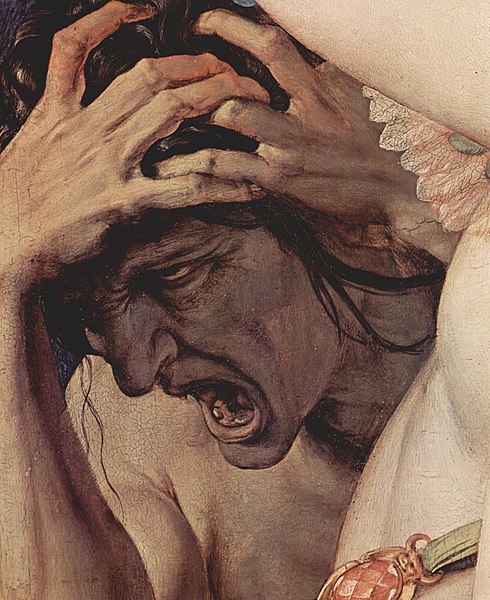Retrato de una mujer joven llamada "la Bella"
Fecha: c. 1518-20
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 95 x 80 cm
Úbicacion: Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
Palma el Viejo nació en Serina, una localidad próxima a la ciudad de Bérgamo, pero desarrolló toda su carrera en Venecia, donde está documentado ya en 1510. En sus primeros trabajos se ha reconocido el estilo de Andrea Pevitali, artista de Bérgamo con quien pudo haber estudiado. En el repertorio de Palma el Viejo hay dos temas que destacan sobre todos los demás, se trata de las Sagradas Conversaciones y de las figuras femeninas pintadas sensualmente y presentadas al espectador de medio cuerpo. El Museo Thyssen-Bornemisza conserva en su colección ejemplos significativos de ambos temas del periodo de madurez de Palma el Viejo. Vasari sobre estas pinturas nos dice que, aunque no fueron excelentes, las obras de Palma reflejan conceptos positivos, pues «retrataba mucho la parte más real y natural de los hombres». Vasari le alaba especialmente por el colorido, que usó «con suma gracia y orden», y en el que se aprecia una uniformidad y unos matices que, según el crítico, superan al dibujo.
Este lienzo, en el que Palma sintetiza características distintivas de la pintura veneciana del Renacimiento, es, dentro de su grupo de figuras, una de sus composiciones más hermosas y conseguidas. La obra estuvo en la colección Sciarra-Colona de Roma, donde estaba atribuida a Tiziano; es más, antiguamente se la conocía como «la bella de Tiziano ». De la colección romana la pintura pasó a la del barón Édouard de Rothschild, que la instaló en el Château Ferrières, permaneciendo en esta familia hasta 1958, cuando fue adquirida al barón Guy de Rothschild para la colección de Villa Favorita.
Palma coloca a esta mujer en un interior del que se percibe parte de una arquitectura en el ángulo superior derecho y un sencillo pretil escalonado por donde se asoma. Ambos elementos delimitan el espacio donde el artista sitúa a esta joven de medio cuerpo y que gira su cabeza hacia el espectador, al que mira con fijeza. La luz va modelando con precisión su rostro y su cuerpo, y el pintor logra suaves tonalidades para las pálidas carnaciones de sus hombros, cara y manos. Esta piel blanquecina que casi se funde con la escotada camisa, contrasta con las generosas telas verdes y azules con las que se viste la muchacha, y que se pliegan originando multitud de arrugas sobre el poyete de piedra donde descansan. Las mangas bicolores, rojas y blancas, se tejen consiguiendo cuatro elegantes combinaciones con distintos dibujos, los cuales conducen a unas manos, redondeadas, que centran nuestra atención en dos elementos: un pequeño recipiente que parece contener finas cadenas y el largo y aclarado cabello de la mujer, una parte del cual cae sobre el hombro y es recogido con suavidad por los dedos.
El modelo que Palma utilizó para este prototipo nos remite a Tiziano y a sus alegorías. Concretamente la atribución de esta pintura a Tiziano se debió, en parte, a su parecido con una de las figuras del Amor sacro y el Amor profano de la Galleria Borghese de Roma. Este tipo de mujer lo encontramos ya en obras tempranas del artista, como La dama en azul del Kunsthistorisches Museum de Viena, fechada hacia 1512- 1514. Estos bustos, en los que las muchachas lucen amplios escotes, y la sensualidad que muestran, tanto en las posturas como en los gestos y en la mirada, han hecho pensar a la crítica que tal vez pudieran ser modelos que simplemente reflejaran un canon de belleza vinculado a su tiempo, no excluyéndose como fuente de inspiración las famosas cortesanas venecianas. Sin embargo, algunos de los elementos que se incluyen en esta obra, como el recipiente con joyas, y el hecho de que la hermosa mujer lleve una de sus manos al cabello, abrió la posibilidad a que la pintura fuera una alusión a la vanidad.
Otro detalle de este lienzo que también ha dado pie a la interpretación de la figura es el relieve que aparece en el ángulo superior derecho, donde un jinete pisotea a un hombre desnudo, que se ha explicado como un testigo del gusto clásico o como un elemento vinculado a la vanidad, entre otras lecturas. Las iniciales mayúsculas que se esculpen en la piedra, en el ángulo inferior izquierdo, no han podido descifrarse. Tal vez ellas sean la clave para interpretar el tema o desvelar la identidad de la dama«La. Bella» se ha fechado hacia 1518-1520
Maribel Alonso Perez
30 mayo 2012
Retrato de una mujer joven llamada "la Bella"
Fecha: c. 1518-20
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 95 x 80 cm
Úbicacion: Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
Palma el Viejo nació en Serina, una localidad próxima a la ciudad de Bérgamo, pero desarrolló toda su carrera en Venecia, donde está documentado ya en 1510. En sus primeros trabajos se ha reconocido el estilo de Andrea Pevitali, artista de Bérgamo con quien pudo haber estudiado. En el repertorio de Palma el Viejo hay dos temas que destacan sobre todos los demás, se trata de las Sagradas Conversaciones y de las figuras femeninas pintadas sensualmente y presentadas al espectador de medio cuerpo. El Museo Thyssen-Bornemisza conserva en su colección ejemplos significativos de ambos temas del periodo de madurez de Palma el Viejo. Vasari sobre estas pinturas nos dice que, aunque no fueron excelentes, las obras de Palma reflejan conceptos positivos, pues «retrataba mucho la parte más real y natural de los hombres». Vasari le alaba especialmente por el colorido, que usó «con suma gracia y orden», y en el que se aprecia una uniformidad y unos matices que, según el crítico, superan al dibujo.
Este lienzo, en el que Palma sintetiza características distintivas de la pintura veneciana del Renacimiento, es, dentro de su grupo de figuras, una de sus composiciones más hermosas y conseguidas. La obra estuvo en la colección Sciarra-Colona de Roma, donde estaba atribuida a Tiziano; es más, antiguamente se la conocía como «la bella de Tiziano ». De la colección romana la pintura pasó a la del barón Édouard de Rothschild, que la instaló en el Château Ferrières, permaneciendo en esta familia hasta 1958, cuando fue adquirida al barón Guy de Rothschild para la colección de Villa Favorita.
Palma coloca a esta mujer en un interior del que se percibe parte de una arquitectura en el ángulo superior derecho y un sencillo pretil escalonado por donde se asoma. Ambos elementos delimitan el espacio donde el artista sitúa a esta joven de medio cuerpo y que gira su cabeza hacia el espectador, al que mira con fijeza. La luz va modelando con precisión su rostro y su cuerpo, y el pintor logra suaves tonalidades para las pálidas carnaciones de sus hombros, cara y manos. Esta piel blanquecina que casi se funde con la escotada camisa, contrasta con las generosas telas verdes y azules con las que se viste la muchacha, y que se pliegan originando multitud de arrugas sobre el poyete de piedra donde descansan. Las mangas bicolores, rojas y blancas, se tejen consiguiendo cuatro elegantes combinaciones con distintos dibujos, los cuales conducen a unas manos, redondeadas, que centran nuestra atención en dos elementos: un pequeño recipiente que parece contener finas cadenas y el largo y aclarado cabello de la mujer, una parte del cual cae sobre el hombro y es recogido con suavidad por los dedos.
El modelo que Palma utilizó para este prototipo nos remite a Tiziano y a sus alegorías. Concretamente la atribución de esta pintura a Tiziano se debió, en parte, a su parecido con una de las figuras del Amor sacro y el Amor profano de la Galleria Borghese de Roma. Este tipo de mujer lo encontramos ya en obras tempranas del artista, como La dama en azul del Kunsthistorisches Museum de Viena, fechada hacia 1512- 1514. Estos bustos, en los que las muchachas lucen amplios escotes, y la sensualidad que muestran, tanto en las posturas como en los gestos y en la mirada, han hecho pensar a la crítica que tal vez pudieran ser modelos que simplemente reflejaran un canon de belleza vinculado a su tiempo, no excluyéndose como fuente de inspiración las famosas cortesanas venecianas. Sin embargo, algunos de los elementos que se incluyen en esta obra, como el recipiente con joyas, y el hecho de que la hermosa mujer lleve una de sus manos al cabello, abrió la posibilidad a que la pintura fuera una alusión a la vanidad.
Otro detalle de este lienzo que también ha dado pie a la interpretación de la figura es el relieve que aparece en el ángulo superior derecho, donde un jinete pisotea a un hombre desnudo, que se ha explicado como un testigo del gusto clásico o como un elemento vinculado a la vanidad, entre otras lecturas. Las iniciales mayúsculas que se esculpen en la piedra, en el ángulo inferior izquierdo, no han podido descifrarse. Tal vez ellas sean la clave para interpretar el tema o desvelar la identidad de la dama«La. Bella» se ha fechado hacia 1518-1520
Maribel Alonso Perez
30 mayo 2012
 “Retrato de viejo pescador” (Málaga, 1895)
Óleo sobre lienzo, 83 x 62′5 cm
Abadía de Montserrat.
Esta pintura constituye, junto al lienzo “Ciencia y caridad”, la mayor obra maestra del primer Picasso, el de los años de formación y adolescencia. Así, casi todas las monografías que abarcan los años jóvenes de Picasso incluyen una ilustración de la pintura que ahora se expone en Málaga. Además, está acompañada por el óleo del Museo Picasso de Barcelona en el que Picasso también retrató en aquel verano malagueño al mismo modelo, un pescador apellidado Salmerón.
Picasso - (Pablo Ruiz Picasso). España. (1881-1973)
Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881, hijo de María Picasso López y del profesor de arte José Ruiz Blasco. Realizó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, sorprendiendo a sus profesores por su rapidez e intuición: un desnudo masculino, realizado en un solo día, cuando disponía de todo un mes, le abrió las puertas.
Se trasladó a Madrid, para ingresar en San Fernando, pero se escapa a Toledo para admirar y saborear a El Greco, recién descubierto. En abril de 1899 vuelve a Barcelona y se confronta a la vanguardia modernista, aquella horda de rebeldes, hedonistas y vitales, que leen a Nietzsche y escuchan a Wagner. Se llaman Rusiñol, Casas, Utrillo.
Se traslada a París y elige, como maestros a Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne. Acierta al escoger su nombre de guerra (con dos eses, como Matisse, Poussin o Rousseau), y acierta al emigrar a otra patria. La obra de Picasso fue evolucionando en el tiempo permitiendo clasificarla en periodo azul, periodo rosa y cubismo analítico y sintético.
Maribel Alonso Perez
30 mayo 2012
“Retrato de viejo pescador” (Málaga, 1895)
Óleo sobre lienzo, 83 x 62′5 cm
Abadía de Montserrat.
Esta pintura constituye, junto al lienzo “Ciencia y caridad”, la mayor obra maestra del primer Picasso, el de los años de formación y adolescencia. Así, casi todas las monografías que abarcan los años jóvenes de Picasso incluyen una ilustración de la pintura que ahora se expone en Málaga. Además, está acompañada por el óleo del Museo Picasso de Barcelona en el que Picasso también retrató en aquel verano malagueño al mismo modelo, un pescador apellidado Salmerón.
Picasso - (Pablo Ruiz Picasso). España. (1881-1973)
Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881, hijo de María Picasso López y del profesor de arte José Ruiz Blasco. Realizó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, sorprendiendo a sus profesores por su rapidez e intuición: un desnudo masculino, realizado en un solo día, cuando disponía de todo un mes, le abrió las puertas.
Se trasladó a Madrid, para ingresar en San Fernando, pero se escapa a Toledo para admirar y saborear a El Greco, recién descubierto. En abril de 1899 vuelve a Barcelona y se confronta a la vanguardia modernista, aquella horda de rebeldes, hedonistas y vitales, que leen a Nietzsche y escuchan a Wagner. Se llaman Rusiñol, Casas, Utrillo.
Se traslada a París y elige, como maestros a Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne. Acierta al escoger su nombre de guerra (con dos eses, como Matisse, Poussin o Rousseau), y acierta al emigrar a otra patria. La obra de Picasso fue evolucionando en el tiempo permitiendo clasificarla en periodo azul, periodo rosa y cubismo analítico y sintético.
Maribel Alonso Perez
30 mayo 2012
 Bote Abandonado 1850
Óleo sobre cartón.
Medidas: 28 x 43,2 cm
Museo Thyssen-Bornemisza.
Frederic
Church, uno de los principales paisajistas de la Escuela del río
Hudson, nos ha dejado una excepcional galería de imágenes tanto de su
país como de las diferentes tierras exóticas a las que viajó a lo largo
de su vida. Durante el verano de 1850 Church visitó por primera vez
Mount Desert Island, un lugar frecuentado por artistas antes del auge
del turismo masivoTras. un largo viaje, primero en tren a través de
Vermont y New Hampshire y a continuación a bordo de un barco de vapor y
de una goleta, el artista llegó a esta pequeña isla de la costa
atlántica de Maine. Durante su estancia realizó numerosos dibujos y
apuntes al óleo, entre los que se encuentra este poético Bote abandonado,
fruto de la observación directa de la costa. En su crónica de este
viaje, en la que relata las impresiones que le produjeron tanto la isla
como sus habitantes irlandeses, Church menciona que una mañana de niebla
pintó «el casco de un bote y algunas rocas»
El.
pequeño bote, representado de forma muy minuciosa en primer plano,
adquiere proporciones gigantescas ocupando gran parte de la composición.
Al fondo, en un mar de horizonte brumoso, dos parejas pasean en una
pequeña barca. Seguramente el artista tomó como punto de partida los
apuntes realizados por su maestro Thomas Cole durante sus estancias en
la costa de Maine en las décadas anteriores. AsimismoChurch, coincide
con Fitz Henry Lane en la admiración por la luminosidad difusa y las
frecuentes neblinas de la isla para representar las asociaciones
románticas del lugar. En Picturesque America, una publicación
editada por el escritor William Cullen Bryant para difundir las
maravillas de las tierras americanas, se puede leer sobre Mount Desert
Island: «Es un placer único el sentarse en un promontorio rocoso, en un
día en que la niebla y el sol rivalizan por su supremacía, y mirar las
imágenes que la niebla hace y deshace»
Además,.
como apunta John Wilmerding, la pintura tiene «un contenido narrativo
implícito en el bote abandonado», que puede interpretarse como una
metáfora de la condición humana, según la costumbre de representar
recipientes vacíos como símbolos del viaje de la vida. Por su parte,
Katherine EManthorne. relaciona esta obra con la publicación en 1851 de Moby Dick
de Herman Melville, una novela sobre los balleneros de Nueva Inglaterra
que demuestra la sintonía del artista con los intereses del público.
A
su regreso a Nueva York, Church expuso en la National Academy of
Design, en la American Art-Union y en la Pennsylvania Academy of the
Fine Arts. Con este motivo el New York Daily Tribune destacó el
especial éxito de «una pequeña pintura representando un bote viejo
varado en la costa y con la niebla deslizándose sobre el mar»
Maribel Alonso Perez
27 mayo 2012
Bote Abandonado 1850
Óleo sobre cartón.
Medidas: 28 x 43,2 cm
Museo Thyssen-Bornemisza.
Frederic
Church, uno de los principales paisajistas de la Escuela del río
Hudson, nos ha dejado una excepcional galería de imágenes tanto de su
país como de las diferentes tierras exóticas a las que viajó a lo largo
de su vida. Durante el verano de 1850 Church visitó por primera vez
Mount Desert Island, un lugar frecuentado por artistas antes del auge
del turismo masivoTras. un largo viaje, primero en tren a través de
Vermont y New Hampshire y a continuación a bordo de un barco de vapor y
de una goleta, el artista llegó a esta pequeña isla de la costa
atlántica de Maine. Durante su estancia realizó numerosos dibujos y
apuntes al óleo, entre los que se encuentra este poético Bote abandonado,
fruto de la observación directa de la costa. En su crónica de este
viaje, en la que relata las impresiones que le produjeron tanto la isla
como sus habitantes irlandeses, Church menciona que una mañana de niebla
pintó «el casco de un bote y algunas rocas»
El.
pequeño bote, representado de forma muy minuciosa en primer plano,
adquiere proporciones gigantescas ocupando gran parte de la composición.
Al fondo, en un mar de horizonte brumoso, dos parejas pasean en una
pequeña barca. Seguramente el artista tomó como punto de partida los
apuntes realizados por su maestro Thomas Cole durante sus estancias en
la costa de Maine en las décadas anteriores. AsimismoChurch, coincide
con Fitz Henry Lane en la admiración por la luminosidad difusa y las
frecuentes neblinas de la isla para representar las asociaciones
románticas del lugar. En Picturesque America, una publicación
editada por el escritor William Cullen Bryant para difundir las
maravillas de las tierras americanas, se puede leer sobre Mount Desert
Island: «Es un placer único el sentarse en un promontorio rocoso, en un
día en que la niebla y el sol rivalizan por su supremacía, y mirar las
imágenes que la niebla hace y deshace»
Además,.
como apunta John Wilmerding, la pintura tiene «un contenido narrativo
implícito en el bote abandonado», que puede interpretarse como una
metáfora de la condición humana, según la costumbre de representar
recipientes vacíos como símbolos del viaje de la vida. Por su parte,
Katherine EManthorne. relaciona esta obra con la publicación en 1851 de Moby Dick
de Herman Melville, una novela sobre los balleneros de Nueva Inglaterra
que demuestra la sintonía del artista con los intereses del público.
A
su regreso a Nueva York, Church expuso en la National Academy of
Design, en la American Art-Union y en la Pennsylvania Academy of the
Fine Arts. Con este motivo el New York Daily Tribune destacó el
especial éxito de «una pequeña pintura representando un bote viejo
varado en la costa y con la niebla deslizándose sobre el mar»
Maribel Alonso Perez
27 mayo 2012
 Joven Mendigo
Año: 1650
Oleo sobre lienzo 134 x 110 cm
Museo de Louvre de Paris
Joven
mendigo o El mendigo es una obra de Bartolomé Esteban Murillo adaptada
hacia 1650. Se trata de un óleo sobre lienzo que mide 134 cm de alto por
110 de ancho. Se encuentra actualmente en el Museo del Louvre de París,
Francia, donde se exhibe con el título de Le Jeune Mendiant. Fue
adquirido en 1782 para las colecciones reales de Luis XVI.
El pintor sevillano Murillo es conocido ante todo por su pintura
religiosa. Pero, como otros pintores barrocos españoles (Ribera,
Velázquez), también realizó obras realistas. Entre ellas están los
mendigos o pilluelos, bien en escenas, bien solos. El realismo no le
impide presentarlos de forma amable, con la gracia propia de Murillo,
sin expresar dolor o miseria. Se ha apuntado la posibilidad de que esta
obra fuera un encargo de mercaderes extranjeros en Sevilla, dado el
gusto flamenco por las obras de género que reflejan la vida cotidiana.
Igualmente, se ha indicado la posibilidad de que se pintara por
influencia de los franciscanos, para quien Murillo solía trabajar, y sus
teorías sobre la caridad.
La primera
de estas representaciones de estos golfillos urbanos es este Joven
mendigo del Louvre. Aparece un mendigo vestido con harapos, que se
concentra en su ropa apretada entre las manos. Se cree que está
despiojándose. Tiene los pies sucios. Puede ser un mendigo o más bien un
pícaro de los que aparecen en las novelas el Lazarillo de Tormes (1511)
o las Ejemplares de Cervantes (1613).
Por todo acompañamiento, Murillo pinta un cántaro de barro y un cesto
con manzanas. En el suelo, restos de camarones u otros crustáceos.
Forman un bodegón por sí mismos. Gracias a ellos, demuestra su gran
capacidad para pintar diferenciadamente materiales y texturas. Mendigo
La escena está iluminada con un fuerte claroscuro propio de la época
barroca, de influencia caravagista. La luz proviene de la ventana que
queda a la izquierda e incide plenamente en el cuerpo sentado del chico,
dejando en penumbra el resto de la estancia.
La
composición está dominada por ejes diagonales, lo cual es típicamente
barroco. En cuanto al cromatismo, dominan los colores amarillentos y
castaños, desde los más claros hasta los oscuros, casi negros.
Maribel Alonso Perez
27 mayo 2012
Joven Mendigo
Año: 1650
Oleo sobre lienzo 134 x 110 cm
Museo de Louvre de Paris
Joven
mendigo o El mendigo es una obra de Bartolomé Esteban Murillo adaptada
hacia 1650. Se trata de un óleo sobre lienzo que mide 134 cm de alto por
110 de ancho. Se encuentra actualmente en el Museo del Louvre de París,
Francia, donde se exhibe con el título de Le Jeune Mendiant. Fue
adquirido en 1782 para las colecciones reales de Luis XVI.
El pintor sevillano Murillo es conocido ante todo por su pintura
religiosa. Pero, como otros pintores barrocos españoles (Ribera,
Velázquez), también realizó obras realistas. Entre ellas están los
mendigos o pilluelos, bien en escenas, bien solos. El realismo no le
impide presentarlos de forma amable, con la gracia propia de Murillo,
sin expresar dolor o miseria. Se ha apuntado la posibilidad de que esta
obra fuera un encargo de mercaderes extranjeros en Sevilla, dado el
gusto flamenco por las obras de género que reflejan la vida cotidiana.
Igualmente, se ha indicado la posibilidad de que se pintara por
influencia de los franciscanos, para quien Murillo solía trabajar, y sus
teorías sobre la caridad.
La primera
de estas representaciones de estos golfillos urbanos es este Joven
mendigo del Louvre. Aparece un mendigo vestido con harapos, que se
concentra en su ropa apretada entre las manos. Se cree que está
despiojándose. Tiene los pies sucios. Puede ser un mendigo o más bien un
pícaro de los que aparecen en las novelas el Lazarillo de Tormes (1511)
o las Ejemplares de Cervantes (1613).
Por todo acompañamiento, Murillo pinta un cántaro de barro y un cesto
con manzanas. En el suelo, restos de camarones u otros crustáceos.
Forman un bodegón por sí mismos. Gracias a ellos, demuestra su gran
capacidad para pintar diferenciadamente materiales y texturas. Mendigo
La escena está iluminada con un fuerte claroscuro propio de la época
barroca, de influencia caravagista. La luz proviene de la ventana que
queda a la izquierda e incide plenamente en el cuerpo sentado del chico,
dejando en penumbra el resto de la estancia.
La
composición está dominada por ejes diagonales, lo cual es típicamente
barroco. En cuanto al cromatismo, dominan los colores amarillentos y
castaños, desde los más claros hasta los oscuros, casi negros.
Maribel Alonso Perez
27 mayo 2012
 Autor:Murillo
Fecha:1670-75
Museo:Alte Pinakothek (Munich)
Características:123 x 102 cm.
Material:Oleo sobre lienzo
Estilo:Barroco Español
Mientras
que las primeras imágenes infantiles están caracterizadas por la
melancolía y el pesimismo -como puede apreciarse en el Niño
espulgándose- las imágenes de la década de 1660 gozan de vitalidad y
alegría de la manera que se muestra en estos Niños comiendo pastel,
también denominados Niños comiendo de una tartera. La glotonería
caracteriza buen parte de estas imágenes -véase Niños comiendo melón y
uvas- realizadas al aire libre y bañadas por un elegante luminosidad que
acentúa el aspecto atmosférico de la composición.
Una vez más Murillo
vuelve a destacar como pintor de gestos y actitudes, centrándose aquí en
la alegría sonriente del pequeño que mira como su compañero se lleva el
pastel a la boca, acción que también contempla el perrillo que les
acompaña. El naturalismo que define toda la composición se manifiesta
con mayor fuerza en el cesto de frutas y el pan que aparecen en primer
plano, una muestra más de cómo los pequeños consiguen sus alimentos a
pesar de sus ropajes raídos y sus pies descalzos. El seguro dibujo es
superado por la rápida y vivaz pincelada, empleando unas tonalidades
cálidas que refuerzan el aspecto jovial de la escena. La composición
está organizada a través de diagonales paralelas que otorgan el aspecto
barroco al conjunto.
Maribel Alonso Perez
25 mayo 2012
Autor:Murillo
Fecha:1670-75
Museo:Alte Pinakothek (Munich)
Características:123 x 102 cm.
Material:Oleo sobre lienzo
Estilo:Barroco Español
Mientras
que las primeras imágenes infantiles están caracterizadas por la
melancolía y el pesimismo -como puede apreciarse en el Niño
espulgándose- las imágenes de la década de 1660 gozan de vitalidad y
alegría de la manera que se muestra en estos Niños comiendo pastel,
también denominados Niños comiendo de una tartera. La glotonería
caracteriza buen parte de estas imágenes -véase Niños comiendo melón y
uvas- realizadas al aire libre y bañadas por un elegante luminosidad que
acentúa el aspecto atmosférico de la composición.
Una vez más Murillo
vuelve a destacar como pintor de gestos y actitudes, centrándose aquí en
la alegría sonriente del pequeño que mira como su compañero se lleva el
pastel a la boca, acción que también contempla el perrillo que les
acompaña. El naturalismo que define toda la composición se manifiesta
con mayor fuerza en el cesto de frutas y el pan que aparecen en primer
plano, una muestra más de cómo los pequeños consiguen sus alimentos a
pesar de sus ropajes raídos y sus pies descalzos. El seguro dibujo es
superado por la rápida y vivaz pincelada, empleando unas tonalidades
cálidas que refuerzan el aspecto jovial de la escena. La composición
está organizada a través de diagonales paralelas que otorgan el aspecto
barroco al conjunto.
Maribel Alonso Perez
25 mayo 2012
 Joan Miró
Joan
Miró, fue un artista muy imaginativo y original, muy influenciado
pictóricamente por el surrealismo. Miró también experimentó con otros
medios artísticos, como grabados y litografías, a los que se dedicó en
la década de 1950.
También realizó
acuarelas, pasteles, collages, pintura sobre cobre, escultura,
escenografías teatrales y cartones para tapices. Sin embargo, las
creaciones que han tenido una mayor trascendencia, junto con su obra
pictórica, son sus esculturas cerámicas, entre las que destacan los
grandes murales cerámicos La pared de la Luna y La pared del Sol
(1957-1959) para el edificio de la UNESCO en París y el mural del
Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.
Joan Miró
Joan
Miró, fue un artista muy imaginativo y original, muy influenciado
pictóricamente por el surrealismo. Miró también experimentó con otros
medios artísticos, como grabados y litografías, a los que se dedicó en
la década de 1950.
También realizó
acuarelas, pasteles, collages, pintura sobre cobre, escultura,
escenografías teatrales y cartones para tapices. Sin embargo, las
creaciones que han tenido una mayor trascendencia, junto con su obra
pictórica, son sus esculturas cerámicas, entre las que destacan los
grandes murales cerámicos La pared de la Luna y La pared del Sol
(1957-1959) para el edificio de la UNESCO en París y el mural del
Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.
 Las Escaleras en Arcos
Joan Miró. España. (1893-1983)
Nació el 20 de abril de 1893 en Barcelona y allí estudió en la Escuela
de Bellas Artes, para mas tarde estudiar en la academia de Francesc
Galí, pedagogo eminente, que aceptó las limitaciones gráficas del alumno
para potenciar su agudo sentido del color.
En 1919 viaja por primera vez a París. Conoce a Picasso, concluye su
Autorretrato que regala al amigo. Ya instalado en la capital del Sena y
de la revolución artística, libera su mundo interior conquistando una
nueva heterodoxia expresiva gracias al frecuente contacto con lo más
granado de la vanguardia del momento.
En 1929 contrajo matrimonio con con Pilar Huncosa en Ciutat de Mallorca,
con el tiempo vendría su hija Dolores, y, en 1930 expone en París sus
papiers collés que, pocos meses después, le valen la realización de
decorados y figurines para los ballets de Montecarlo.
Las Escaleras en Arcos
Joan Miró. España. (1893-1983)
Nació el 20 de abril de 1893 en Barcelona y allí estudió en la Escuela
de Bellas Artes, para mas tarde estudiar en la academia de Francesc
Galí, pedagogo eminente, que aceptó las limitaciones gráficas del alumno
para potenciar su agudo sentido del color.
En 1919 viaja por primera vez a París. Conoce a Picasso, concluye su
Autorretrato que regala al amigo. Ya instalado en la capital del Sena y
de la revolución artística, libera su mundo interior conquistando una
nueva heterodoxia expresiva gracias al frecuente contacto con lo más
granado de la vanguardia del momento.
En 1929 contrajo matrimonio con con Pilar Huncosa en Ciutat de Mallorca,
con el tiempo vendría su hija Dolores, y, en 1930 expone en París sus
papiers collés que, pocos meses después, le valen la realización de
decorados y figurines para los ballets de Montecarlo.
 Escultura
Sus
obras recogen motivos extraídos del reino de la memoria y el
subconsciente con gran fantasía e imaginación, y que se hallan entre las
más originales del siglo XX.
El estilo
de Miró fue madurando bajo la influencia de los pintores y poetas
surrealistas. Miró parte de la memoria, de la fantasía y de lo
irracional para crear obras que son transposiciones visuales de la
poesía surrealista. La composición de sus obras se organiza sobre fondos
planos de tono neutro y están pintadas con una gama limitada de colores
brillantes, especialmente azul, rojo, amarillo, verde y negro. En ellas
se disponen sobre el lienzo, de modo arbitrario, siluetas de amebas
amorfas alternando con líneas acentuadas, puntos, rizos o plumas.
Escultura
Sus
obras recogen motivos extraídos del reino de la memoria y el
subconsciente con gran fantasía e imaginación, y que se hallan entre las
más originales del siglo XX.
El estilo
de Miró fue madurando bajo la influencia de los pintores y poetas
surrealistas. Miró parte de la memoria, de la fantasía y de lo
irracional para crear obras que son transposiciones visuales de la
poesía surrealista. La composición de sus obras se organiza sobre fondos
planos de tono neutro y están pintadas con una gama limitada de colores
brillantes, especialmente azul, rojo, amarillo, verde y negro. En ellas
se disponen sobre el lienzo, de modo arbitrario, siluetas de amebas
amorfas alternando con líneas acentuadas, puntos, rizos o plumas.
 Signos y Constelaciones
Miró
también experimentó con otros medios artísticos, pero las creaciones
que han tenido mayor trascendencia, junto con su obra pictórica, son sus
esculturas cerámicas, entre las que destacan los grandes murales.
Falleció el día de Navidad de 1983, a las tres de la tarde, en su domicilio palmesano de son Abrines.
Espero que la recoplización que he conseguido de este artista español sea de vuestro agrado
Signos y Constelaciones
Miró
también experimentó con otros medios artísticos, pero las creaciones
que han tenido mayor trascendencia, junto con su obra pictórica, son sus
esculturas cerámicas, entre las que destacan los grandes murales.
Falleció el día de Navidad de 1983, a las tres de la tarde, en su domicilio palmesano de son Abrines.
Espero que la recoplización que he conseguido de este artista español sea de vuestro agrado
 El Muro del Sol
Maribel Alonso Perez
25 mayo 2012
El Muro del Sol
Maribel Alonso Perez
25 mayo 2012
 Alegoría del triunfo de Venus
(Allegoria del trionfo di Venere) Bronzino
Alegoría del triunfo de Venus
(Allegoria del trionfo di Venere) Bronzino,
hacia 1540-1550
Óleo sobre tabla
• Manierismo 116 cm × 146 cm
National Gallery de Londres, Londres, Reino Unido
Alegoría del triunfo de Venus (en italiano, Allegoria del trionfo di Venere),
también conocida como Alegoría con Venus y Cupido o Alegoría de la
Pasión, es una obra pictórica de Bronzino realizada posiblemente entre
los años 1540 a 1550, durante la corte del duque Cosme I de Médici. El
cuadro tiene una dimensión de 146 x 116 cm y se exhibe en el National
Gallery de Londres desde 1860, cuando fue comprado al coleccionista de
arte francés Edmund Beaucousin. Se le considera una composición
manierista, debido a su artificialidad y oposición al naturalismo,
asimismo como a los principios de belleza clásica defendidos durante el
Alto Renacimiento.
En él se representa a
Venus sosteniendo la manzana de la discordia en su mano izquierda, y
girando su cabeza para dar un beso a Cupido. El tema central de la
pintura es el erotismo o el amor prohibido, que acompañado por la
envidia y los celos producen consecuencias trágicas.
Personajes de la obra pictórica:
Venus
Es
el personaje central de la escena, y ejecuta la acción principal,
besando a Cupido en los labios y sugiriendo el tema de la lujuria y el
incesto. Sostiene en su mano derecha la flecha de su hijo en forma
triunfante, y en la izquierda la manzana dorada, que hace alusión al
juicio de Paris, donde él le obsequió la manzana de la discordia a
cambio del amor de la mujer más hermosa, Helena de Troya. Además está
acompañada por una pareja de tórtolas, típico emblema y animal de
compañía de la diosa.
Cupido
Es
también el personaje principal de la escena, y responde al beso de su
madre. Su mano derecha reposa sobre el pecho izquierdo de Venus, además
la abraza superando el cariño filial, y posiblemente convirtiéndose en
su amante.
Placer Loco
En
la parte derecha de la obra pictórica, la locura aparece personificada
por un putti o un niño, el cual sostiene con ambas manos pétalos de
rosas, con la aparente intención de arrojarlos sobre Venus y Cupido. En
su tobillo izquierdo lleva una pulsera de cascabeles y se ha
identificado una espina que atraviesa su pie derecho y por la cual no
expresa ninguna preocupación del posible dolor que le pueda causar.
Engaño
A
la derecha, justo detrás del Placer Loco está el engaño que posee el
rostro hermoso de una doncella, pero que su cuerpo es de una serpiente
que remata en forma de escorpión. Con una de sus manos esconde el
aguijón de su cola, y con la otra ofrece a los amantes un panal.
Padre Tiempo
El
tiempo aparece en la parte superior derecha y es representado como un
hombre de edad, con una notoria calvicie. A su espalda se logra ver un
reloj de tiempo que confirma la identidad de dicho personaje. El tiempo
está retirando la cortina para exponer la escena o tableau vivant que
está en desarrollo.
Olvido
En
la parte superior izquierda, tras el telón aparece el Olvido, a quien
le falta la parte superior de su cabeza, que según algunos eruditos
coincide a la parte del cráneo donde se encuentra la memoria.
Posiblemente el personaje quiere esconder la verdad o destapar la escena
de lujuria, sin embargo, el Padre Tiempo lo impide, «haciendo alusión a
los retardados efectos de la sífilis».
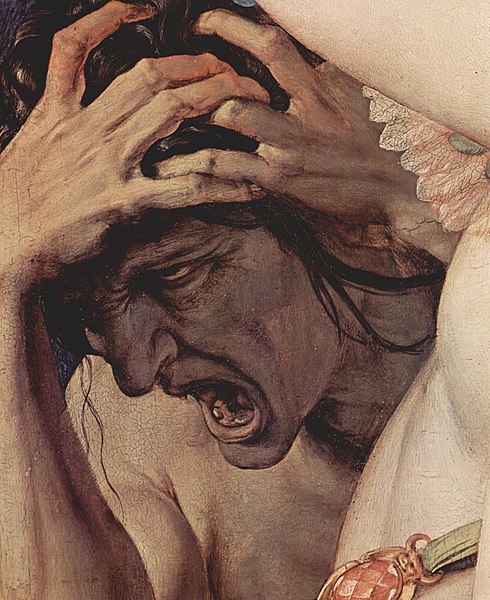 Detalle de la personificación de los Celos o la Sífilis en la obra pictórica.
Los Celos o la Sífilis
En
el lado izquierdo de la obra están posiblemente los Celos o la Sífilis,
los cuales están encarnados por un hombre que se lamenta y tira de su
cabello. Algunos estudiosos lo han identificado con la sífilis, debido a
que esta epidemia acechó Europa durante esa época.
Maribel Alonso Perez
21 mayo 2012
Detalle de la personificación de los Celos o la Sífilis en la obra pictórica.
Los Celos o la Sífilis
En
el lado izquierdo de la obra están posiblemente los Celos o la Sífilis,
los cuales están encarnados por un hombre que se lamenta y tira de su
cabello. Algunos estudiosos lo han identificado con la sífilis, debido a
que esta epidemia acechó Europa durante esa época.
Maribel Alonso Perez
21 mayo 2012