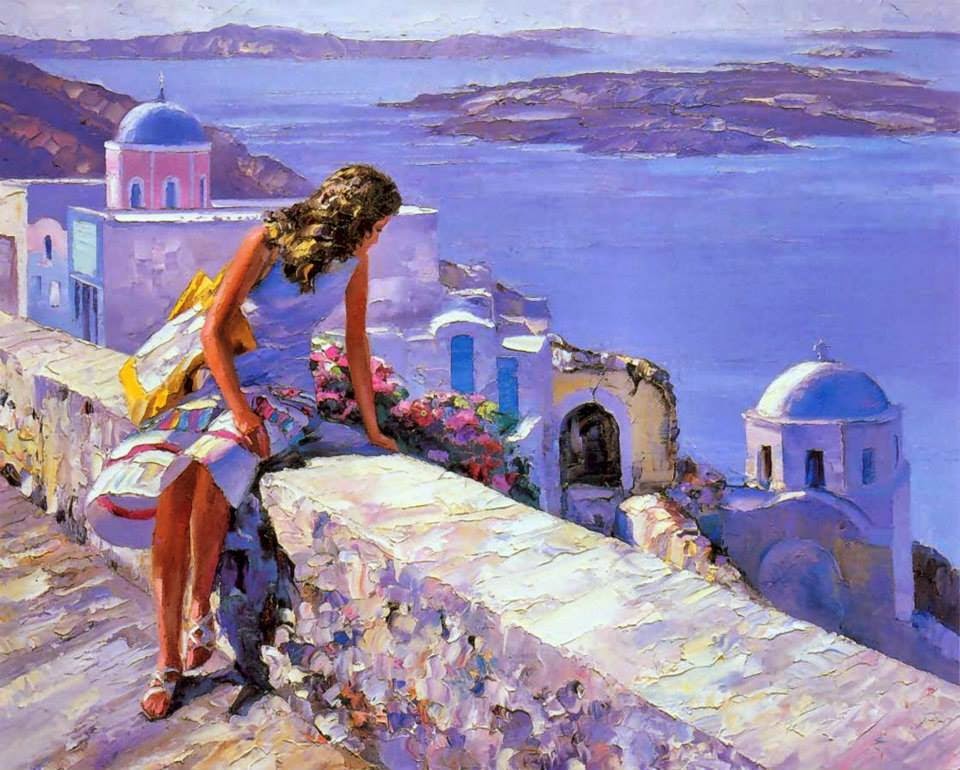Paul Gauguin
Título: Hoguera junto a una ría
Fecha: 1886
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 38 cm
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
Museo Thyssen-Bornemisza
Existen
ciertos cuadros que conforman enseguida el registro predominante en la
oeuvre de un artista en un momento determinado de su carrera. Otros
-raros y singulares, por llamarlos de algún modo- tocan una nota
diferente dentro del registro generalmente aceptado: son obras
excéntricas y anticonformistas. Las ideas que nos hemos ido formando
sobre el trabajo que Gauguin desarrolló en Pont-Aven en el año 1886 -su
primera visita a Bretaña- se han centrado ante todo sobre un conjunto de
paisajes que el artista pintó de esta población cuya «impronta bretona»
no ha sido exagerada impropiamente. Un ambiente incorrupto y pastoral
puede ser tomado erróneamente por un idilio rural, especialmente cuando,
al introducir figuras, Gauguin nos lo presenta poblado por muchachas de
Pont-Aven pintorescamente vestidas con los atuendos nativos
Esta
extraña y casi malévola pintura lleva un título más bien engañoso. El
elemento paisajístico no proclama inmediata e inequívocamente su origen
de Pont-Aven. Una ladera de colina desciende suavemente hacia la ribera
de una ría, en donde pueden distinguirse los mástiles de dos veleros y
vislumbrarse la lejana orilla, así como un retazo de cielo. Todos los
protagonistas de este enigmático drama, que desde luego no son las
muchachas bretonas que visten los atavíos locales, son actores del sexo
masculino, hombres cuyas gorras, al menos en tres casos, parecen denotar
que son aduaneros que se congregan en torno al misterioso fuego que
arde no lejos de la ribera del río.
En
una secuencia de cinco páginas consecutivas que formaba parte de un
cuaderno de notas que Gauguin utilizaba en Bretaña en el año 1886,
podían verse dibujos muy esquemáticos que representaban aduaneros, otras
figuras masculinas y un bosquejo compositivo apenas esbozado. Varias de
estas figuras ejecutadas apresuradamente reaparecen en el lienzo que se
expone. La morfología impresionista adaptada de la pincelada y la
articulación cromática constituyen un ejemplo típico del estilo que
Gauguin desarrolló durante los tres meses que duró su estancia en
Pont-Aven. A este respecto la pintura colma nuestras expectativas. Lo
que temáticamente era aberrante (¿un caso de contrabando?) resulta ser
algo estilísticamente conformista.
Maribel Alonso Perez
21 febrero 2013
Paul Gauguin
Título: Hoguera junto a una ría
Fecha: 1886
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 38 cm
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
Museo Thyssen-Bornemisza
Existen
ciertos cuadros que conforman enseguida el registro predominante en la
oeuvre de un artista en un momento determinado de su carrera. Otros
-raros y singulares, por llamarlos de algún modo- tocan una nota
diferente dentro del registro generalmente aceptado: son obras
excéntricas y anticonformistas. Las ideas que nos hemos ido formando
sobre el trabajo que Gauguin desarrolló en Pont-Aven en el año 1886 -su
primera visita a Bretaña- se han centrado ante todo sobre un conjunto de
paisajes que el artista pintó de esta población cuya «impronta bretona»
no ha sido exagerada impropiamente. Un ambiente incorrupto y pastoral
puede ser tomado erróneamente por un idilio rural, especialmente cuando,
al introducir figuras, Gauguin nos lo presenta poblado por muchachas de
Pont-Aven pintorescamente vestidas con los atuendos nativos
Esta
extraña y casi malévola pintura lleva un título más bien engañoso. El
elemento paisajístico no proclama inmediata e inequívocamente su origen
de Pont-Aven. Una ladera de colina desciende suavemente hacia la ribera
de una ría, en donde pueden distinguirse los mástiles de dos veleros y
vislumbrarse la lejana orilla, así como un retazo de cielo. Todos los
protagonistas de este enigmático drama, que desde luego no son las
muchachas bretonas que visten los atavíos locales, son actores del sexo
masculino, hombres cuyas gorras, al menos en tres casos, parecen denotar
que son aduaneros que se congregan en torno al misterioso fuego que
arde no lejos de la ribera del río.
En
una secuencia de cinco páginas consecutivas que formaba parte de un
cuaderno de notas que Gauguin utilizaba en Bretaña en el año 1886,
podían verse dibujos muy esquemáticos que representaban aduaneros, otras
figuras masculinas y un bosquejo compositivo apenas esbozado. Varias de
estas figuras ejecutadas apresuradamente reaparecen en el lienzo que se
expone. La morfología impresionista adaptada de la pincelada y la
articulación cromática constituyen un ejemplo típico del estilo que
Gauguin desarrolló durante los tres meses que duró su estancia en
Pont-Aven. A este respecto la pintura colma nuestras expectativas. Lo
que temáticamente era aberrante (¿un caso de contrabando?) resulta ser
algo estilísticamente conformista.
Maribel Alonso Perez
21 febrero 2013

George Grosz
Título: Escena callejera (Kurfürstendamm)
Fecha: 1925
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 81,3 x 61,3 cm
Úbicacion: Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
Hacia
mediados de la década de 1920 la paulatina evolución de George Grosz
hacia formas más realistas le acercó a la Neue Sachlichkeit (nueva
objetividad), el movimiento que apareció a partir de la mítica
exposición programática del mismo nombre, organizada por el activo
director de la Kunsthalle Mannheim, Gustav Hartlaub, y que definiría
toda una época. La muestra, que reunió a un grupo heterogéneo de
artistas alemanes con el interés común de romper con el expresionismo a
través de una nueva figuración objetiva, se inscribe dentro de la
tendencia generalizada de vuelta al orden que se manifestó en Europa en
los años veinte, pero que, a diferencia de otros países, en Alemania
adoptó un fuerte espíritu de denuncia social.
La
guerra había supuesto para Alemania cinco millones de muertos y un
millón de mutilados, por lo que la gran mayoría de la sociedad alemana
se vio afectada. Tras la derrota militar y la abdicación de Guillermo
II, Berlín permaneció como capital de la recién creada República, cuya
constitución se estableció en Weimar en 1920. Si durante los primeros
días de la Gran Guerra las calles de Berlín se habían llenado de jóvenes
exaltando las bondades de la contienda, que veían como un sacrificio
purificador, cuatro años después su imagen era bien distinta. La capital
alemana se convirtió en un lugar de luchas políticas, enfrentamientos
callejeros y disturbios sociales, motivados por la pobreza y la
inflación creciente.
Es lógico que
durante esos años de revolución política y moral, de grandes
frustraciones y grandes esperanzas, se despertara un exacerbado espíritu
crítico y una nueva concepción del arte como arma política. George
Grosz, como muchos de sus contemporáneos, traduciría plásticamente, con
un ácido sarcasmo, la descomposición interna de la sociedad alemana y,
como antes que él hicieran Daumier o Hogarth, creó una suerte de comedia
humana representada sin piedad. La moderna metrópolis se convirtió en
el tema recurrente de su obra y, como un moderno Bosco, de incisivo tono
crítico y agudo sentido de la observación, representó su entorno con
una intención moralizante para poder mostrar la hipocresía de la vida
burguesa y la inmundicia que se escondía detrás de su fachada de
respetabilidad.
Esta Escena callejera,
fechada en febrero de 1925, es un buen ejemplo de la nueva pintura
objetiva de Grosz y de su permanente rebelión contra el orden social
injusto y contra la hipocresía y la vulgaridad de la clase media urbana.
Esta representación de la céntrica Kurfürstendamm de Berlín, en la que
el glamour de las clases acomodadas contrasta con la pobreza de los homeless, los inmigrantes y los numerosos lisiados que había dejado la guerra, se acerca a la que describía Alfred Döblin en su Berlin Alexanderplatz
(1929), que narra la historia de Franz Biberkopf, un ciudadano
cualquiera que intenta abrirse camino en una sociedad en la que dominan
el paro, la violencia y las promesas incumplidas; o a la de las obras
teatrales de Bertolt Brecht, con sus escabrosas imágenes sobre la vida
moderna, sobre esas «vidas opacas» que se abrían camino en «la jungla de
las ciudades».
La obra permaneció en
poder del artista hasta 1938, en que fue adquirida por el alemán
refugiado en América Erich Cohn, uno de los primeros coleccionistas en
comprar obras de Grosz tras su huida de Alemania en 1933. Años más
tarde, pasó a manos del coleccionista de Múnich Hans Grote, cuya
colección, que contaba con importantes obras de Grosz, Beckmann,
Kirchner y Müller, fue vendida por la Galerie Thomas de Múnich en 1981
bajo el nombre ficticio de «Sammlung Rheingarten». Fue entonces cuando Escena callejera fue adquirida por el barón Thyssen-Bornemisza.
Maribel Alonso Perez
13 febrero 2013
 Expulsión. Luna y luz de fuego,
Año 1828.
Óleo sobre lienzo. 91,4 x 122 cm
Es
éste un paisaje plenamente romántico, creado por la imaginación del
artista para transmitir fundamentalmente un mensaje religioso y moral.
Aunque sin incluir a los protagonistas de la historia, representa el
castigo divino a Adán y Eva tras el acto de desobediencia que provocó su
expulsión del Paraíso. Los recursos que utiliza el pintor son
intensamente emocionales y simbólicos: la luz enfrentada a la oscuridad;
la naturaleza fértil contrapuesta al yermo, el aire limpio y luminoso
frente a la atmósfera densa y asfixiante.
El
pintor ha elegido un punto de vista centrado que al observador le
produce la sensación de estar suspendido en el aire sobre el abismo. La
vista se instala, fuera del cuadro, en paralelo a la cascada del fondo
de la imagen. Desde esta posición vemos una escena que se distribuye en
dos partes iguales, aunque crudamente contrastadas por su significado. A
la derecha, un alto risco con una gran abertura luminosa, a modo de
misteriosa puerta de acceso. Tras esta formación rocosa intuimos el
paisaje placentero de un rico valle iluminado por un sol oculto tras las
montañas más lejanas, pintadas en malvas y anaranjados. Es el Jardín
del Edén, el Paraíso terrenal, tierra gozosa y fértil surcada por ríos y
árboles pletóricos de vida. La vegetación es de un verde intenso y la
luz del sol todo lo baña. Es, en suma, un lugar bendecido por la calma y
la vida.
Expulsión. Luna y luz de fuego,
Año 1828.
Óleo sobre lienzo. 91,4 x 122 cm
Es
éste un paisaje plenamente romántico, creado por la imaginación del
artista para transmitir fundamentalmente un mensaje religioso y moral.
Aunque sin incluir a los protagonistas de la historia, representa el
castigo divino a Adán y Eva tras el acto de desobediencia que provocó su
expulsión del Paraíso. Los recursos que utiliza el pintor son
intensamente emocionales y simbólicos: la luz enfrentada a la oscuridad;
la naturaleza fértil contrapuesta al yermo, el aire limpio y luminoso
frente a la atmósfera densa y asfixiante.
El
pintor ha elegido un punto de vista centrado que al observador le
produce la sensación de estar suspendido en el aire sobre el abismo. La
vista se instala, fuera del cuadro, en paralelo a la cascada del fondo
de la imagen. Desde esta posición vemos una escena que se distribuye en
dos partes iguales, aunque crudamente contrastadas por su significado. A
la derecha, un alto risco con una gran abertura luminosa, a modo de
misteriosa puerta de acceso. Tras esta formación rocosa intuimos el
paisaje placentero de un rico valle iluminado por un sol oculto tras las
montañas más lejanas, pintadas en malvas y anaranjados. Es el Jardín
del Edén, el Paraíso terrenal, tierra gozosa y fértil surcada por ríos y
árboles pletóricos de vida. La vegetación es de un verde intenso y la
luz del sol todo lo baña. Es, en suma, un lugar bendecido por la calma y
la vida.
 Detalle, alto risco con una gran abertura luminosa, a modo de misteriosa puerta de acceso.
Thomas
Cole perfila esta alegoría creando dos ámbitos bien diferenciados no
sólo por su forma, sino también por su luz y su atmósfera. La parte
tenebrosa representa el destino del hombre en la tierra condenado al
trabajo, el dolor y la muerte. Es un mundo en el que la oscuridad
dificulta la visión, como metáfora de la materialidad terrestre y finita
de una existencia "ciega", que se contrapone a la luz de la "verdadera"
vida en el Paraíso perdido. Hay varios fenómenos naturales: en el
extremo izquierdo la luna, medio cubierta por densos estratos de nubes
negras, riela sobre el agua también oscura, que sólo se ilumina con
reflejos plateados, apenas unas pequeñas pinceladas de blanco. A
continuación, el lejano volcán entre densas brumas produce una explosión
de rojos y anaranjados que tiñen las nubes en forma de cirros. En el
centro de la composición, el agua de una altísima cascada cae hasta
romperse en vapor en lo profundo del tajo de roca que se abre a sus
pies. El color blancuzco del agua ofrece un toque de claridad en el
espacio central del abismo y la parte inferior del puente de roca .
Cole
ha diferenciado la tierra del Paraíso mediante la recreación de
atmósferas muy distintas. Los pintores paisajistas modernos concedían
enorme importancia a los efectos atmosféricos, a cuya observación y
estudio dedicaban mucho tiempo, por ser retos para la representación de
la naturaleza y las variables e imponentes condiciones de sus múltiples
luces. Pintaban cielos azules, pero muchos más cielos nubosos, nieblas,
brumas, tormentas y arcos iris con los que mostraban sus sensaciones y
emociones ante esa naturaleza y su competencia como pintores. Incluso un
cuadro como éste, de carácter alegórico, no naturalista y realizado
íntegramente en el estudio, testimonia los conocimientos y experiencias
del pintor de su época.
Detalle, alto risco con una gran abertura luminosa, a modo de misteriosa puerta de acceso.
Thomas
Cole perfila esta alegoría creando dos ámbitos bien diferenciados no
sólo por su forma, sino también por su luz y su atmósfera. La parte
tenebrosa representa el destino del hombre en la tierra condenado al
trabajo, el dolor y la muerte. Es un mundo en el que la oscuridad
dificulta la visión, como metáfora de la materialidad terrestre y finita
de una existencia "ciega", que se contrapone a la luz de la "verdadera"
vida en el Paraíso perdido. Hay varios fenómenos naturales: en el
extremo izquierdo la luna, medio cubierta por densos estratos de nubes
negras, riela sobre el agua también oscura, que sólo se ilumina con
reflejos plateados, apenas unas pequeñas pinceladas de blanco. A
continuación, el lejano volcán entre densas brumas produce una explosión
de rojos y anaranjados que tiñen las nubes en forma de cirros. En el
centro de la composición, el agua de una altísima cascada cae hasta
romperse en vapor en lo profundo del tajo de roca que se abre a sus
pies. El color blancuzco del agua ofrece un toque de claridad en el
espacio central del abismo y la parte inferior del puente de roca .
Cole
ha diferenciado la tierra del Paraíso mediante la recreación de
atmósferas muy distintas. Los pintores paisajistas modernos concedían
enorme importancia a los efectos atmosféricos, a cuya observación y
estudio dedicaban mucho tiempo, por ser retos para la representación de
la naturaleza y las variables e imponentes condiciones de sus múltiples
luces. Pintaban cielos azules, pero muchos más cielos nubosos, nieblas,
brumas, tormentas y arcos iris con los que mostraban sus sensaciones y
emociones ante esa naturaleza y su competencia como pintores. Incluso un
cuadro como éste, de carácter alegórico, no naturalista y realizado
íntegramente en el estudio, testimonia los conocimientos y experiencias
del pintor de su época.
 Detalle, en el centro de la composición, el agua de una altísima cascada cae hasta romperse en vapor en lo profundo del tajo.
El
jardín del Edén, en primavera perpetua, ofrece la luz viva y la plena
visibilidad en una naturaleza armónica en la que nunca se cierne la
tragedia ni amenaza la tempestad. Reina en él la calma y el aire
límpido. El cielo azul está surcado por cirros rosados que no barruntan
tormenta. Parece que la calidad y luminosidad del aire cobra en este
cuadro, además de poder simbólico, realidad física, tanto en la
representación de la atmósfera luminosa como de la tenebrosa. No es
extraño este interés por la sustancia del aire y la luz, si pensamos
que, desde el siglo XVII, cuando se debatía si ésta estaba constituida
por corpúsculos o por ondas, científicos rivales de Isaac Newton, como
Robert Hooke y Christiaan Huygens, dieron valor a la existencia —ya
intuida por los griegos— del llamado “luminífero éter”, una sustancia a
modo de fluido no visible pero material, que llenaba el universo y tenía
la función de propagar la luz, que ellos sostenían estaba constituida
por ondas, como más tarde la Física ratificaría a mediados del siglo
XIX. Las investigaciones proporcionarían un conocimiento más preciso de
la luz y la atmósfera, combinando finalmente ambas posturas, y en
tiempos de Einstein se acabó con la vieja teoría del éter.
En
la parte izquierda del cuadro, la tierra yerma está dominada por una
atmósfera densa, pesada y oscura, producida por las emisiones de gases
volcánicos, el polvo, la ceniza y el vapor de agua. Este aire viciado
hace aterradora la escena y por tanto enfatiza su poder simbólico. Sin
embargo, por más que Thomas Cole sea un romántico y su cuadro una obra
de invención, podemos pensar que compartía los intereses y conocimientos
de sus colegas europeos en lo que respecta a la representación de los
fenómenos meteorológicos. Constable, Turner o Friedrich (nacidos entre
1774 y 1776 y por tanto mayores que Cole) no sólo estaban familiarizados
con los cielos y las nubes a través de la observación y la copia de los
maestros holandeses del siglo XVII. También conocían, aunque fuera
indirectamente, la obra del inglés Luke Howard, que había publicado a
principios del siglo XIX un estudio y clasificación de las nubes que aún
hoy es válido y utilizado. Este ensayo fue dado a conocer en Alemania
por Goethe.
Pero además del conocimiento
de la morfología de las nubes —cirros, cúmulos, estratos, etc.—, la
experiencia de los fenómenos naturales había proporcionado al joven
Howard en 1783 la visión de lo que se llamó en Europa Great Fogg
(Gran niebla). Se trataba de un cielo densísimo, cargado de polvo y
cenizas procedentes de dos erupciones volcánicas que, entre mayo y
agosto, produjo una atmósfera inusual, espectacular en las puestas de
sol. El cielo imaginario del cuadro de Cole responde a su concepto
romántico de la sublimidad de la naturaleza, pero también puede hacerlo
al conocimiento de ciertos fenómenos reales registrados y transmitidos
por los divulgadores de la ciencia, poetizados por los artistas en una
época rica en avances científicos y con una curiosidad por el
conocimiento heredada del Siglo de las Luces.
Maribel Alonso Perez
07 febrero 2013
Detalle, en el centro de la composición, el agua de una altísima cascada cae hasta romperse en vapor en lo profundo del tajo.
El
jardín del Edén, en primavera perpetua, ofrece la luz viva y la plena
visibilidad en una naturaleza armónica en la que nunca se cierne la
tragedia ni amenaza la tempestad. Reina en él la calma y el aire
límpido. El cielo azul está surcado por cirros rosados que no barruntan
tormenta. Parece que la calidad y luminosidad del aire cobra en este
cuadro, además de poder simbólico, realidad física, tanto en la
representación de la atmósfera luminosa como de la tenebrosa. No es
extraño este interés por la sustancia del aire y la luz, si pensamos
que, desde el siglo XVII, cuando se debatía si ésta estaba constituida
por corpúsculos o por ondas, científicos rivales de Isaac Newton, como
Robert Hooke y Christiaan Huygens, dieron valor a la existencia —ya
intuida por los griegos— del llamado “luminífero éter”, una sustancia a
modo de fluido no visible pero material, que llenaba el universo y tenía
la función de propagar la luz, que ellos sostenían estaba constituida
por ondas, como más tarde la Física ratificaría a mediados del siglo
XIX. Las investigaciones proporcionarían un conocimiento más preciso de
la luz y la atmósfera, combinando finalmente ambas posturas, y en
tiempos de Einstein se acabó con la vieja teoría del éter.
En
la parte izquierda del cuadro, la tierra yerma está dominada por una
atmósfera densa, pesada y oscura, producida por las emisiones de gases
volcánicos, el polvo, la ceniza y el vapor de agua. Este aire viciado
hace aterradora la escena y por tanto enfatiza su poder simbólico. Sin
embargo, por más que Thomas Cole sea un romántico y su cuadro una obra
de invención, podemos pensar que compartía los intereses y conocimientos
de sus colegas europeos en lo que respecta a la representación de los
fenómenos meteorológicos. Constable, Turner o Friedrich (nacidos entre
1774 y 1776 y por tanto mayores que Cole) no sólo estaban familiarizados
con los cielos y las nubes a través de la observación y la copia de los
maestros holandeses del siglo XVII. También conocían, aunque fuera
indirectamente, la obra del inglés Luke Howard, que había publicado a
principios del siglo XIX un estudio y clasificación de las nubes que aún
hoy es válido y utilizado. Este ensayo fue dado a conocer en Alemania
por Goethe.
Pero además del conocimiento
de la morfología de las nubes —cirros, cúmulos, estratos, etc.—, la
experiencia de los fenómenos naturales había proporcionado al joven
Howard en 1783 la visión de lo que se llamó en Europa Great Fogg
(Gran niebla). Se trataba de un cielo densísimo, cargado de polvo y
cenizas procedentes de dos erupciones volcánicas que, entre mayo y
agosto, produjo una atmósfera inusual, espectacular en las puestas de
sol. El cielo imaginario del cuadro de Cole responde a su concepto
romántico de la sublimidad de la naturaleza, pero también puede hacerlo
al conocimiento de ciertos fenómenos reales registrados y transmitidos
por los divulgadores de la ciencia, poetizados por los artistas en una
época rica en avances científicos y con una curiosidad por el
conocimiento heredada del Siglo de las Luces.
Maribel Alonso Perez
07 febrero 2013

Claude Monet
Título: El deshielo en Vétheuil
Fecha: 1880
Esta
obra pertenece a una serie que pintó Claude Monet sobre el momento del
deshielo del río Sena tras las grandes heladas del invierno de 1879. El
pintor, que siempre manifestó un vivo interés por la representación
efímera y cambiante del agua, se proponía captar el momento en que el
hielo se quebraba en pedazos y la corriente lo arrastraba río abajo.
El
formato alargado del lienzo acentúa la dominante horizontal de la
composición, sólo interrumpida por las verticales de los árboles y su
correspondiente reflejo en las aguas. Con sus pinceladas sueltas y
rápidas y su paleta reducida, el artista saca partido a la vaguedad de
la visión para exagerar la austeridad del paisaje de aquel invierno
siberiano, y conseguir transmitir sentimientos de abandono y melancolía.
«Bergson
en su filosofía, Proust en su novela, Monet en sus series están
obsesionados por la idea de que ni nuestro ser ni las cosas permanecen
semejantes a sí mismas, de que no se mantienen intactas en su identidad:
cada segundo nuevo les aporta una modificación que transforma su propia
naturaleza», escribía René Huyghe para explicar la nueva valoración
dada al paso del tiempo a finales del siglo xix y que tanta importancia
tuvo para el desarrollo del arte de Monet y de los impresionistas. El
impresionismo fue el primer movimiento artístico moderno en percatarse
de la dificultad que tenía el arte para captar las condiciones
cambiantes de la realidad. Consciente de este problema, Monet comenzó a
pintar repetidamente temas similares bajo condiciones atmosféricas
diferentes, para dar testimonio de las mutaciones que sufrían a causa de
la luz y del tiempo.
El deshielo en Vétheuil
pertenece a una serie de diecisiete óleos que el artista pintó sobre el
momento del deshielo del Sena tras las grandes heladas del invierno de
1879. Los meses de diciembre de 1879 y enero de 1880 fueron tan fríos
que París y sus alrededores se vieron prácticamente paralizados por las
numerosas nevadas y las fuertes heladas, provocadas por las temperaturas
anormalmente extremas. El Sena a su paso por la pequeña localidad de
Vétheuil , situada a sesenta kilómetros al norte de la capital francesa,
donde el pintor vivía entonces, se heló en su totalidad. Monet, que
siempre manifestó un vivo interés por la representación efímera y
cambiante del agua, se proponía representar el momento en que, con la
subida de las temperaturas, el hielo se quebraba en pedazos que eran
arrastrados por la corriente río abajo. Su vecina y futura compañera
Alice Hoschedé explicaba muy gráficamente este fenómeno en una carta a
su marido, que se encontraba en París: «Me despertó un gran estruendo,
como el trueno de una tormentaMe. dirigí a la ventana y en vez de
oscuridad podíamos ver las masas blancas descendiendo precipitadamente.
Era el deshielo, el verdadero deshielo» .
Todos
los cuadros de la serie evidencian la predilección de Monet por los
planos horizontales. En estos lienzos utilizó formatos especialmente
alargados para enfatizar aún más la dominante horizontal de las
composiciones, sólo interrumpida por las verticales de los arbustos y
los árboles y su correspondiente reflejo en las aguas. El artista saca
un gran partido a la vaguedad de la visión a través de unas pinceladas
sueltas y rápidas y una paleta reducida para exagerar la austeridad del
paisaje de aquel invierno, que se calificó de siberiano, y consigue,
como no había hecho hasta entonces, representar un ambiente invernal que
transmite sentimientos de abandono y melancolía. El silencio y la
quietud que transmiten estas pinturas hacen pensar en la tristeza del
artista tras la reciente y prematura muerte de Camille, su mujer.
En
el catálogo razonado del artista la obra está fechada en 1880, e
incluida entre las probablemente vendidas por Monet a Durand-Ruel en
febrero de 1881 . El hecho de que el lienzo esté firmado y fechado en
1881 puede deberse a que, como en otras ocasiones, la firma se añadió en
el momento de ser vendida, o bien a que Monet no la pintó frente al
motivo, sino, tiempo después, en su taller.
Maribel Alonso Perez
31 enero 2013

Las voces
Fecha: c. 1880
Técnica: Acuarela y gouache sobre papel.
Medidas: 22 x 12 cm
Úbicacion: Museo Thyssen Bornemisza, Madrid
El
pintor francés Gustave Moreau, formado en el Romanticismo y con un
profundo conocimiento de los pintores italianos del Renacimiento,
desarrolló un estilo personal con el que se anticipó al simbolismo
francés de finales del siglo XIX. Estudió con François-Édouard Picot en
la École des Beaux-Arts y expuso por primera vez en el Salon de
1851. Sus primeras obras, ligadas al romanticismo de Eugène Delacroix y
Théodore Chassériau, tuvieron buenas críticas, si bien Moreau no se
sentía plenamente satisfecho con ellas
En
1857 viajó a Italia. Los dos años siguientes visitó Roma, Florencia y
Venecia y tuvo la oportunidad de observar y copiar las obras de los
grandes pintores italianos del Renacimiento, que influyeron de manera
determinante en su obra. Tras su regreso a París, trabajó intensamente
en Edipo y la esfinge (Nueva York, The Metropolitan Museum of Art), con la que obtuvo una medalla en el Salon de 1864.

Galatea
Fecha: c. 1896
Técnica: Tinta, temple, gouache y acuarela sobre cartón.
Medidas: 37,9 x 27 cm
Úbicacion: Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
La
adquisición de esta obra por parte del príncipe Napoléon-Jérôme
Bonaparte contribuyó decisivamente al reconocimiento público de su
trabajo. Desde entonces predominaron en su producción los temas
mitológicos y las escenas religiosas, siempre interpretados de un modo
personal. Sin embargo, su buena crítica cambió a finales de la década de
1860, lo que provocó que Moreau reelaborase su estilo hacia un barroco
relacionado especialmente con Rembrandt. Cuando en el Salon de 1876 presentó Salomé bailando ante Herodes (Los Ángeles, Armand Hammer Collection), su éxito fue absoluto
Oficial
de la Legión de Honor desde 1883, enseñó en la Académie des Beaux-Arts
del Institut de France a partir de 1888. Su liberal método de enseñanza
influyó determinantemente sobre sus alumnos, entre los que se
encontraban Henri Matisse y otros futuros pintores fauves. Al
final de su vida, en 1895, comenzó a remodelar su casa de Montmartre
para convertirla en un museo, que desde entonces está dedicado a su
obra.
Maribel Alonso Perez
31 enero 2013
 Pablo Picasso
Título: Los segadores
Fecha: 1907
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 81,5 cm
Al igual que otros artistas de su entorno, Picasso aspiraba a
encontrar soluciones nuevas para las grandes composiciones con
múltiples figuras. Fruto de ello son cuatro de sus principales lienzos
pintados en 1906 y 1907: El harén, Las señoritas de Aviñón, Los campesinos y Los segadores.
Mientras en los dos primeros las figuras están dispuestas en un espacio
cerrado, con connotaciones de degradación y enfermedad, en los últimos
el libre desenvolvimiento de los personajes en un entorno rural apunta a
lo contrario: salud y armonía. Formalmente Los segadores también se singularizan frente a Las señoritas de Aviñón
al proponer una vía de experimentación plástica esencialmente
bidimensional, con ecos evidentes de la pintura de Matisse, pero con un
cromatismo más estridente que en el pintor francés.
El Musée Picasso de París posee un dibujo de gran formato
(482, x 63 cm) ejecutado al carboncillo y con los perfiles repasados que
parece el estudio definitivo para nuestro cuadro. C. Rafart señala la
existencia de varios dibujos relacionados con alguna de sus figuras en
los álbumes preparatorios de Les Demoiselles d'Avignon. Daix y
Rosselet relacionan con él un pequeño número de obras, presumiblemente
realizadas con posterioridad, una de las cuales es un óleo y el resto
son acuarelas. Daix escribe que Picasso le confirmó en 1970 que había
pintado Los segadores en el estudio del Bateau-Lavoir mientras estaba trabajando en Les Demoiselles d'Avignon.
Green opina que debió coincidir con la segunda fase de trabajo de ese
cuadro, es decir finales de junio o comienzos de julio de 1907. Se apoya
en la datación generalmente aceptada para los Cuadernos 12 y 14. En ellos hay dibujos para las cortinas de Les Demoiselles d'Avignon
cuyos ritmos geométricos son casi idénticos a los de nuestro paisaje.
Sin embargo esos dibujos deben ser posteriores a nuestro cuadro, por lo
que en mi opinión las fechas propuestas (finales de junio o comienzos de
julio) deben ser tomadas como un término ante quem
Las relaciones entre Los segadores y las obras
realizadas por Picasso en Gósol en el verano de 1906 han sido señaladas
por diversos autores. Siguiendo a Green pienso que el precedente más
obvio de Los segadores es Los campesinos, el gran
cuadro de la Barnes Foundation que Picasso terminó en París en agosto de
1906 inmediatamente después de la vuelta de Gósol. En efecto hay dos
rasgos que relacionan estas dos obras: en primer lugar, la disposición
de la pareja de bueyes muy parecida en ambas, algo que resulta más
significativo si se advierte que la representación de animales en la
obra de Picasso durante este período es muy escasa; en segundo lugar, el
predominio del color amarillo representando trigo, algo que resultaba
significativo para el propio artista, quien lo reseñaba en la somerísima
descripción de Los campesinos que hacía en una carta a Leo Stein fechada el 17 de agosto de 1906
Si a Les Demoiselles d'Avignon, Los segadores y Los campesinos añadiéramos El harén,
habríamos reunido las cuatro obras pintadas entre el verano de 1906 y
el verano de 1907 en que Picasso plantea composiciones complejas con
varias figuras. La agrupación es relevante porque en ese período los
artistas de la vanguardia parisina compartían la convicción de que el
destino de la nueva pintura del siglo XX requería encontrar fórmulas
modernas para ese tipo de composiciones. Los precedentes de Gauguin y
Cézanne parecían apuntar en esa dirección, y de hecho una serie de obras
que se extienden desde Le Bonheur de vivre, y La Edad de Oro, de Derain, ambas de 1905, hasta La danza II
de Matisse, de 1909-1910, testimonian el vigor de que gozaba esta
creencia en el círculo al que Picasso acaba de incorporarse en 1906
Green agrupa las cuatro obras en dos parejas: El harén y Les Demoiselles d'Avignon por una parte y Los campesinos y Los segadores,
por otra. En el primer caso, las figuras están dispuestas en un espacio
cerrado, en el segundo en un paisaje abierto. A las connotaciones de
violencia, degradación y enfermedad, que se podría asociar con el
ambiente urbano de El harén y Les Demoiselles d'Avignon, se podrían contraponer connotaciones de armonía, pureza y salud, que habría que asociar al ambiente rural de Los campesinos y Los segadores.
Green examina también la posición de estas obras en el
proceso de génesis del Cubismo, una cuestión largamente controvertida en
la historiografía. La opinión de que Les Demoiselles d'Avignon
debe considerarse la obra fundacional del Cubismo fue expuesta en
primer lugar por Kahnweiler y desarrollada luego por Barr en 1939, en el
catálogo de la primera exposición retrospectiva dedicada a Picasso por
el Museum of Modern Art de Nueva York poco después de que este mismo
museo adquiriera el cuadro. Esta opinión ha sido contestada por Rubin
(1977 y 1988) y Daix (1979 y 1988). Para estos autores Les Demoiselles d'Avignon
debe entenderse como expresión de las tendencias primitivistas que
Picasso compartía con Derain y con Matisse en la temporada de 1906 a
1907. El Cubismo propiamente dicho nacería en 1908, y sería fruto de la
aproximación entre Braque y Picasso.
Al trabajar en los paisajes de L'Estaque durante el verano de
1908 Braque habría conseguido encontrar en la técnica cézanniana de los
passages una manera de resolver el conflicto que se planteaba
entre el contraste figura-fondo, por una parte, y las nuevas exigencias
de bidimensionalidad o «planaridad» del espacio pictórico por otra
Green,. volviendo a la opinión de Barr, propone que se considere de
nuevo Les Demoiselles d'Avignon como origen del Cubismo. Sin
negar importancia a los passages cézannianos, habría para él otro
componente esencial del Cubismo, la tendencia a la esquematización
geométrica de los volúmenes, que se manifestaría plenamente ya en Les Demoiselles d'Avignon; esta tendencia se aprecia mejor en esta obra precisamente gracias a su contraste con la bidimensionalidad rítmica de Los segadores.
En mi opinión es indudable que a lo largo del desarrollo del
Cubismo picassiano persiste largamente la dualidad entre una tendencia,
por así decirlo «escultórica», y otra tendencia, por así decirlo,
«planar», según la cual se acentúa la bidimensionalidad del espacio
pictórico y las figuras se subordinan a la ordenación geométrica del
cuadro. Frecuentemente estas tendencias entran en conflicto y la obras
se decantan, sea por un polo, sea por el otro; si se decanta por el
primero, el riesgo artístico es la falta de unidad, si se decanta por el
segundo el riesgo es el decorativismo. Las sucesivas tentativas de
síntesis entre estas dos tendencias jalonan el camino de desarrollo
gradual del lenguaje pictórico cubista. Así, si pensamos en Tres mujeres, otoño de 1908, podemos ver en ella una síntesis de la tendencia escultórica de Les Demoiselles d'Avignon y la tendencia rítmica de la Femme à la draperie, ambas de 1907. Femme à la draperie da una fuerte impresión de predominio de la planaridad, rasgo que se acentúa si se la compara con Les Demoiselles d'Avignon.
Sin embargo, al hacer esta comparación, advertimos que estas dos obras
comparten un rasgo estilístico cuya función no es otra que la de
procurar una cierta síntesis entre lo «escultórico» y lo «atmosférico»:
el recurso al Primitivismo.
Pues bien, si nos retrotraemos ahora a la primavera de 1907, el contraste entre lo «escultórico» de Les Demoiselles d'Avignon y lo «planar» de Los segadores
tendería a resolverse mediante otros recursos estilísticos distintos,
cuyo origen habría que buscar en la reacción de Picasso frente a las
obras expuestas por Matisse y Derain en el Salon des Indépendants en
marzo de 1907. En esa reacción se mezclan tanto la reflexión sobre
lngres, Cézanne y Gauguin, que Picasso comparte con estos artistas, como
su propia y personal reflexión sobre El Greco.
La influencia, lejana pero significativa, de El Greco en los
orígenes y desarrollo del Cubismo ha sido reconocida tradicionalmente en
la bibliografía. El propio Picasso afirmó en los años cincuenta que El
Greco había sido un precursor del Cubismo. Barr incluye el lenguaje
manierista de El Greco entre las fuentes principales de inspiración
estilística de Les Demoiselles d'Avignon. En la historiografía
reciente la relación entre este cuadro y la pintura de El Greco tiende a
difuminarse, con la excepción de Richardson, que insiste en ella y
señala una referencia concreta en una gran composición del maestro de
Creta, El quinto sello del Apocalipsis, adquirida por Zuloaga
en el verano de 1906 y que Picasso debió ver en sus frecuentes visitas
al taller del pintor vasco. Daix, en cambio, subraya la influencia de El
Greco en Los campesinos. En mi opinión hay razones igualmente válidas para ver la huella de El Greco en Los segadores, cuya concepción se sitúa cronológicamente entre esta obra y Les Demoiselles d'Avignon.
Así, en la figura más destacada de nuestro cuadro, el campesino que se
acerca al primer plano con los brazos en alto, puede verse una
transposición bastante fiel de la figura del joven que en El quinto sello del Apocalipsis
levanta los brazos también a la izquierda de la composición. Más
significativo desde el punto de vista pictórico es el tratamiento del
espacio de Los segadores cuyas discontinuidades y distorsiones de perspectiva recuerdan el espacio manierista de El Greco.
La reflexión sobre lngres, presente ya en la obra de Picasso
en la primavera y sobre todo en el verano de 1906, se intensifica
durante 1907. En Los segadores Picasso repite el desplazamiento del punto de fuga a la izquierda y el punto de vista elevado que había usado en El harén y que en este cuadro parece, a su vez, tomado de El baño turco
de lngres. Las dos figuras que, en el fondo a la izquierda, cierran la
diagonal compositiva de Los segadores son una variante (casi sin
modificaciones) de las dos figuras que, en el fondo a la izquierda,
cierran la composición de El harén. La filiación ingresca de estas últimas ha sido comentada repetidamente por la bibliografía reciente. Sin embargo, en Los segadores
la huella de Gauguin es más evidente que la de lngres. La prevalencia
del plano pictórico sobre la tercera dimensión se consigue aquí
enfatizando las líneas divisorias de los campos de color de modo que
formen un arabesco rítmico, con un efecto parecido al del cloisonné de los esmaltes. Se trata, como es bien sabido, de un recurso desarrollado por Gauguin y difundido por sus seguidores.
De todos modos, el peso de la reflexión sobre lngres y
Gauguin en la obra que Picasso realiza durante la temporada 1906-1907
debe verse a la luz de su relación con Matisse y con Derain. Daix y
Rosselet tienen seguramente presente esta relación cuando escriben que Los segadores «es la única tela verdaderamente fauve
de Picasso». Esta opinión, seguida unánimemente por la historiografía
posterior, pudo tener su origen en el mismo Picasso o en su entorno
próximo. En lo que constituye la primera referencia bibliográfica del
cuadro, el crítico español Rafael Benet lo identifica, no por su título,
sino como «la obra fauve, que reproducimos». Daix, que ha
resumido admirablemente la historia de las relaciones entre Picasso y
Matisse, escribe que Picasso le aseguró que en esa época nadie había
estudiado la obra de Matisse tanto como él. Así pues, si queremos
entender el contexto de Los segadores hay que estudiar los
hitos más importantes de la evolución de Matisse y (en menor medida)
Derain entre 1906 y 1907. En el caso de Matisse se trata del camino que
va desde Le Bonheur de vivre, tela expuesta en el Salon des Indépendants de 1906, a Desnudo azul. Recuerdo de Biskra, expuesta en el Salon des Indépendants de 1907; en el caso de Derain el que va de La danza de 1906 a la primera versión de Las bañistas, expuesta también en el Salon des Indépendants de 1907.
Le Bonheur de vivre había supuesto para Matisse el alejamiento definitivo de la influencia neoimpresionista. Si se compara con Luxe, calme et volupté de 1904 pueden verse en La alegría de vivir
dos elementos estilísticos que explican la indignación de Signac cuando
vio el cuadro en el Salon des Indépendants: el recurso a los contrastes
de formas sinuosas para conseguir el efecto de profundidad espacial (a
la manera de lngres) y la substitución de la pincelada dividida, y el
color «científico» de los neoimpresionistas, por una pincelada libre y
un uso subjetivo, expresivo del color. Sin embargo la paleta
neoimpresionista como tal, con su rango de colores distribuidos
armónicamente a lo largo del espectro, desde el violeta al verde
azulado, pasando gradualmente por los rojos y los amarillos, había
variado relativamente poco. En La danza de Derain el
alejamiento respecto de los neoimpresionistas era ya mayor, y la
influencia de Gauguin mucho más marcada; pero es sobre todo el
Primitivismo, exaltado hasta el paroxismo, de esta poderosa tela lo que
debió impresionar a Picasso cuando la vió en otoño de 1906; la reacción
del artista español se manifestaría unos meses después, según razona
Daix, cuando en la segunda fase de trabajo de Les Demoiselles d'Avignon forzó su propio Primitivismo hasta un grado paroxístico
Las bañistas de Derain y Desnudo azul. Recuerdo de Biskra
de Matisse, expuestos ambos en el Salon des Indépendants en marzo de
1907, suponen una radicalización de la búsqueda de un nuevo espacio
pictórico. El cuadro de Matisse fue probablemente el que más debió
llamar la atención del pintor español. En Desnudo azul. Recuerdo de Biskra
Matisse abandona la paleta neoimpresionista y consigue una síntesis
convincente entre la planaridad de Gauguin y la volumetría de Cézanne.
Matisse había ensayado, antes de pintar el cuadro, las deformaciones
perspectivas del desnudo, modelando una escultura; respondía así (por
primera vez) a Picasso, y quizá concretamente a Dos mujeres desnudas,
obra que el pintor español había hecho en el otoño de 1906. Pero
mientras los desnudos de Picasso se recortan sobre un fondo neutro,
Matisse había conseguido integrar convincentemente su desnudo en el
espacio pictórico por medio de dos recursos: la correspondencia rítmica
(a lo Gauguin) entre las líneas del desnudo y la vegetación del fondo, y
una manera de disponer el color azul en torno a los perfiles de los
volúmenes, de un modo que parece anticipar el desarrollo sistemático de
los passages cezannianos por parte de Braque y el propio Picasso en
1908.
El hecho de que Picasso adopte estos dos recursos técnicos en Los segadores
de un modo bastante literal sugiere que la fecha del cuadro debió ser
posterior, pero próxima a marzo-abril de 1907. En algún momento pudo
incluso pensar que Los segadores constituía la respuesta más adecuada de Matisse
Comparado con La alegría de vivir, la composición es igualmente compleja, pero más unitaria. Por otra parte Los segadores consigue una integración rítmica del plano pictórico (a lo Gauguin) más avanzada que Desnudo azul. Recuerdo de Biskra.
Las curvas ojivales que en el cuadro de Matisse cierran el espacio por
arriba se extienden en el de Picasso por toda la superficie del cuadro.
En el centro de la composición, la rueda del carro introduce un motivo
cuyo efecto dinámico anticipa caminos que la vanguardia pictórica
parisina no explorará antes de 1910. Finalmente, en la paleta, Picasso,
como había hecho Matisse en Le Bonheur de vivre, usa el violeta
para indicar lejanía (en la figura de la mujer que, en el fondo, lleva
un cesto a la cabeza) y lo contrasta, a la manera fauve, con el
amarillo; pero, al substituir los rojos por ocres y tierras, rompe con
la armonía cromática neoimpresionista proponiendo de hecho la disonancia
cromática como criterio de modernidad.
Aunque el proyecto de Los segadores no llegó a tomar cuerpo en una obra de grandes dimensiones como Les Demoiselles d'Avignon,
es indudable que tuvo una influencia fructífera en una encrucijada
estratégica del desarrollo de la pintura de vanguardia. Derain explorará
sus implicaciones en los paisajes que pinta en Cassis esa misma
primavera y las ampliará unos meses más tarde en la segunda versión de Las bañistas. De hecho la técnica del cloisonné
se convertiría en una componente estilística importante de lo que
Apollinaire hubo de llamar «cubismo» en la pintura de Derain. Por otra
parte la ruptura con las paletas neoimpresionistas y fauve que se verifica en la pintura de vanguardia de los últimos años de la década tiene un precedente claro en Los segadores. El mismo Matisse, en una de sus composiciones más gauguinianas, El lujo I (Le Luxe I),
pintada en el verano de 1907 usa el violeta para la lejanía, combinado
con azules, amarillos y tierras como había hecho Picasso en Los segadores.
Sin embargo será en la misma obra de Picasso donde se pondrá de manifiesto la fertilidad del ensayo de Los segadores. Los ritmos ojivales aparecen en varios bocetos preparatorios para Les Demoiselles d'Avignon, pero triunfarán sobre todo en Desnudo con telas,
cuadro en el que la construcción de ángulos curvos cubre, como una red,
la totalidad del plano pictórico. Diversos estudios de desnudos del año
siguiente y sobre todo el óleo Tres mujeres; versión rítmica,
prolongan la misma línea. Serán otros artistas desde Delaunay a Franz
Marc, los que se encargarán de desviar esta línea hacia el campo
experimental de la pintura abstracta a comienzos de la década siguiente;
en la obra de Picasso, un pintor que siempre desconfiaría de la
abstracción, esta tendencia rítmica se fundirá en la gran corriente del
Cubismo.
Maribel Alonso Perez
09 enero 2013
Pablo Picasso
Título: Los segadores
Fecha: 1907
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 81,5 cm
Al igual que otros artistas de su entorno, Picasso aspiraba a
encontrar soluciones nuevas para las grandes composiciones con
múltiples figuras. Fruto de ello son cuatro de sus principales lienzos
pintados en 1906 y 1907: El harén, Las señoritas de Aviñón, Los campesinos y Los segadores.
Mientras en los dos primeros las figuras están dispuestas en un espacio
cerrado, con connotaciones de degradación y enfermedad, en los últimos
el libre desenvolvimiento de los personajes en un entorno rural apunta a
lo contrario: salud y armonía. Formalmente Los segadores también se singularizan frente a Las señoritas de Aviñón
al proponer una vía de experimentación plástica esencialmente
bidimensional, con ecos evidentes de la pintura de Matisse, pero con un
cromatismo más estridente que en el pintor francés.
El Musée Picasso de París posee un dibujo de gran formato
(482, x 63 cm) ejecutado al carboncillo y con los perfiles repasados que
parece el estudio definitivo para nuestro cuadro. C. Rafart señala la
existencia de varios dibujos relacionados con alguna de sus figuras en
los álbumes preparatorios de Les Demoiselles d'Avignon. Daix y
Rosselet relacionan con él un pequeño número de obras, presumiblemente
realizadas con posterioridad, una de las cuales es un óleo y el resto
son acuarelas. Daix escribe que Picasso le confirmó en 1970 que había
pintado Los segadores en el estudio del Bateau-Lavoir mientras estaba trabajando en Les Demoiselles d'Avignon.
Green opina que debió coincidir con la segunda fase de trabajo de ese
cuadro, es decir finales de junio o comienzos de julio de 1907. Se apoya
en la datación generalmente aceptada para los Cuadernos 12 y 14. En ellos hay dibujos para las cortinas de Les Demoiselles d'Avignon
cuyos ritmos geométricos son casi idénticos a los de nuestro paisaje.
Sin embargo esos dibujos deben ser posteriores a nuestro cuadro, por lo
que en mi opinión las fechas propuestas (finales de junio o comienzos de
julio) deben ser tomadas como un término ante quem
Las relaciones entre Los segadores y las obras
realizadas por Picasso en Gósol en el verano de 1906 han sido señaladas
por diversos autores. Siguiendo a Green pienso que el precedente más
obvio de Los segadores es Los campesinos, el gran
cuadro de la Barnes Foundation que Picasso terminó en París en agosto de
1906 inmediatamente después de la vuelta de Gósol. En efecto hay dos
rasgos que relacionan estas dos obras: en primer lugar, la disposición
de la pareja de bueyes muy parecida en ambas, algo que resulta más
significativo si se advierte que la representación de animales en la
obra de Picasso durante este período es muy escasa; en segundo lugar, el
predominio del color amarillo representando trigo, algo que resultaba
significativo para el propio artista, quien lo reseñaba en la somerísima
descripción de Los campesinos que hacía en una carta a Leo Stein fechada el 17 de agosto de 1906
Si a Les Demoiselles d'Avignon, Los segadores y Los campesinos añadiéramos El harén,
habríamos reunido las cuatro obras pintadas entre el verano de 1906 y
el verano de 1907 en que Picasso plantea composiciones complejas con
varias figuras. La agrupación es relevante porque en ese período los
artistas de la vanguardia parisina compartían la convicción de que el
destino de la nueva pintura del siglo XX requería encontrar fórmulas
modernas para ese tipo de composiciones. Los precedentes de Gauguin y
Cézanne parecían apuntar en esa dirección, y de hecho una serie de obras
que se extienden desde Le Bonheur de vivre, y La Edad de Oro, de Derain, ambas de 1905, hasta La danza II
de Matisse, de 1909-1910, testimonian el vigor de que gozaba esta
creencia en el círculo al que Picasso acaba de incorporarse en 1906
Green agrupa las cuatro obras en dos parejas: El harén y Les Demoiselles d'Avignon por una parte y Los campesinos y Los segadores,
por otra. En el primer caso, las figuras están dispuestas en un espacio
cerrado, en el segundo en un paisaje abierto. A las connotaciones de
violencia, degradación y enfermedad, que se podría asociar con el
ambiente urbano de El harén y Les Demoiselles d'Avignon, se podrían contraponer connotaciones de armonía, pureza y salud, que habría que asociar al ambiente rural de Los campesinos y Los segadores.
Green examina también la posición de estas obras en el
proceso de génesis del Cubismo, una cuestión largamente controvertida en
la historiografía. La opinión de que Les Demoiselles d'Avignon
debe considerarse la obra fundacional del Cubismo fue expuesta en
primer lugar por Kahnweiler y desarrollada luego por Barr en 1939, en el
catálogo de la primera exposición retrospectiva dedicada a Picasso por
el Museum of Modern Art de Nueva York poco después de que este mismo
museo adquiriera el cuadro. Esta opinión ha sido contestada por Rubin
(1977 y 1988) y Daix (1979 y 1988). Para estos autores Les Demoiselles d'Avignon
debe entenderse como expresión de las tendencias primitivistas que
Picasso compartía con Derain y con Matisse en la temporada de 1906 a
1907. El Cubismo propiamente dicho nacería en 1908, y sería fruto de la
aproximación entre Braque y Picasso.
Al trabajar en los paisajes de L'Estaque durante el verano de
1908 Braque habría conseguido encontrar en la técnica cézanniana de los
passages una manera de resolver el conflicto que se planteaba
entre el contraste figura-fondo, por una parte, y las nuevas exigencias
de bidimensionalidad o «planaridad» del espacio pictórico por otra
Green,. volviendo a la opinión de Barr, propone que se considere de
nuevo Les Demoiselles d'Avignon como origen del Cubismo. Sin
negar importancia a los passages cézannianos, habría para él otro
componente esencial del Cubismo, la tendencia a la esquematización
geométrica de los volúmenes, que se manifestaría plenamente ya en Les Demoiselles d'Avignon; esta tendencia se aprecia mejor en esta obra precisamente gracias a su contraste con la bidimensionalidad rítmica de Los segadores.
En mi opinión es indudable que a lo largo del desarrollo del
Cubismo picassiano persiste largamente la dualidad entre una tendencia,
por así decirlo «escultórica», y otra tendencia, por así decirlo,
«planar», según la cual se acentúa la bidimensionalidad del espacio
pictórico y las figuras se subordinan a la ordenación geométrica del
cuadro. Frecuentemente estas tendencias entran en conflicto y la obras
se decantan, sea por un polo, sea por el otro; si se decanta por el
primero, el riesgo artístico es la falta de unidad, si se decanta por el
segundo el riesgo es el decorativismo. Las sucesivas tentativas de
síntesis entre estas dos tendencias jalonan el camino de desarrollo
gradual del lenguaje pictórico cubista. Así, si pensamos en Tres mujeres, otoño de 1908, podemos ver en ella una síntesis de la tendencia escultórica de Les Demoiselles d'Avignon y la tendencia rítmica de la Femme à la draperie, ambas de 1907. Femme à la draperie da una fuerte impresión de predominio de la planaridad, rasgo que se acentúa si se la compara con Les Demoiselles d'Avignon.
Sin embargo, al hacer esta comparación, advertimos que estas dos obras
comparten un rasgo estilístico cuya función no es otra que la de
procurar una cierta síntesis entre lo «escultórico» y lo «atmosférico»:
el recurso al Primitivismo.
Pues bien, si nos retrotraemos ahora a la primavera de 1907, el contraste entre lo «escultórico» de Les Demoiselles d'Avignon y lo «planar» de Los segadores
tendería a resolverse mediante otros recursos estilísticos distintos,
cuyo origen habría que buscar en la reacción de Picasso frente a las
obras expuestas por Matisse y Derain en el Salon des Indépendants en
marzo de 1907. En esa reacción se mezclan tanto la reflexión sobre
lngres, Cézanne y Gauguin, que Picasso comparte con estos artistas, como
su propia y personal reflexión sobre El Greco.
La influencia, lejana pero significativa, de El Greco en los
orígenes y desarrollo del Cubismo ha sido reconocida tradicionalmente en
la bibliografía. El propio Picasso afirmó en los años cincuenta que El
Greco había sido un precursor del Cubismo. Barr incluye el lenguaje
manierista de El Greco entre las fuentes principales de inspiración
estilística de Les Demoiselles d'Avignon. En la historiografía
reciente la relación entre este cuadro y la pintura de El Greco tiende a
difuminarse, con la excepción de Richardson, que insiste en ella y
señala una referencia concreta en una gran composición del maestro de
Creta, El quinto sello del Apocalipsis, adquirida por Zuloaga
en el verano de 1906 y que Picasso debió ver en sus frecuentes visitas
al taller del pintor vasco. Daix, en cambio, subraya la influencia de El
Greco en Los campesinos. En mi opinión hay razones igualmente válidas para ver la huella de El Greco en Los segadores, cuya concepción se sitúa cronológicamente entre esta obra y Les Demoiselles d'Avignon.
Así, en la figura más destacada de nuestro cuadro, el campesino que se
acerca al primer plano con los brazos en alto, puede verse una
transposición bastante fiel de la figura del joven que en El quinto sello del Apocalipsis
levanta los brazos también a la izquierda de la composición. Más
significativo desde el punto de vista pictórico es el tratamiento del
espacio de Los segadores cuyas discontinuidades y distorsiones de perspectiva recuerdan el espacio manierista de El Greco.
La reflexión sobre lngres, presente ya en la obra de Picasso
en la primavera y sobre todo en el verano de 1906, se intensifica
durante 1907. En Los segadores Picasso repite el desplazamiento del punto de fuga a la izquierda y el punto de vista elevado que había usado en El harén y que en este cuadro parece, a su vez, tomado de El baño turco
de lngres. Las dos figuras que, en el fondo a la izquierda, cierran la
diagonal compositiva de Los segadores son una variante (casi sin
modificaciones) de las dos figuras que, en el fondo a la izquierda,
cierran la composición de El harén. La filiación ingresca de estas últimas ha sido comentada repetidamente por la bibliografía reciente. Sin embargo, en Los segadores
la huella de Gauguin es más evidente que la de lngres. La prevalencia
del plano pictórico sobre la tercera dimensión se consigue aquí
enfatizando las líneas divisorias de los campos de color de modo que
formen un arabesco rítmico, con un efecto parecido al del cloisonné de los esmaltes. Se trata, como es bien sabido, de un recurso desarrollado por Gauguin y difundido por sus seguidores.
De todos modos, el peso de la reflexión sobre lngres y
Gauguin en la obra que Picasso realiza durante la temporada 1906-1907
debe verse a la luz de su relación con Matisse y con Derain. Daix y
Rosselet tienen seguramente presente esta relación cuando escriben que Los segadores «es la única tela verdaderamente fauve
de Picasso». Esta opinión, seguida unánimemente por la historiografía
posterior, pudo tener su origen en el mismo Picasso o en su entorno
próximo. En lo que constituye la primera referencia bibliográfica del
cuadro, el crítico español Rafael Benet lo identifica, no por su título,
sino como «la obra fauve, que reproducimos». Daix, que ha
resumido admirablemente la historia de las relaciones entre Picasso y
Matisse, escribe que Picasso le aseguró que en esa época nadie había
estudiado la obra de Matisse tanto como él. Así pues, si queremos
entender el contexto de Los segadores hay que estudiar los
hitos más importantes de la evolución de Matisse y (en menor medida)
Derain entre 1906 y 1907. En el caso de Matisse se trata del camino que
va desde Le Bonheur de vivre, tela expuesta en el Salon des Indépendants de 1906, a Desnudo azul. Recuerdo de Biskra, expuesta en el Salon des Indépendants de 1907; en el caso de Derain el que va de La danza de 1906 a la primera versión de Las bañistas, expuesta también en el Salon des Indépendants de 1907.
Le Bonheur de vivre había supuesto para Matisse el alejamiento definitivo de la influencia neoimpresionista. Si se compara con Luxe, calme et volupté de 1904 pueden verse en La alegría de vivir
dos elementos estilísticos que explican la indignación de Signac cuando
vio el cuadro en el Salon des Indépendants: el recurso a los contrastes
de formas sinuosas para conseguir el efecto de profundidad espacial (a
la manera de lngres) y la substitución de la pincelada dividida, y el
color «científico» de los neoimpresionistas, por una pincelada libre y
un uso subjetivo, expresivo del color. Sin embargo la paleta
neoimpresionista como tal, con su rango de colores distribuidos
armónicamente a lo largo del espectro, desde el violeta al verde
azulado, pasando gradualmente por los rojos y los amarillos, había
variado relativamente poco. En La danza de Derain el
alejamiento respecto de los neoimpresionistas era ya mayor, y la
influencia de Gauguin mucho más marcada; pero es sobre todo el
Primitivismo, exaltado hasta el paroxismo, de esta poderosa tela lo que
debió impresionar a Picasso cuando la vió en otoño de 1906; la reacción
del artista español se manifestaría unos meses después, según razona
Daix, cuando en la segunda fase de trabajo de Les Demoiselles d'Avignon forzó su propio Primitivismo hasta un grado paroxístico
Las bañistas de Derain y Desnudo azul. Recuerdo de Biskra
de Matisse, expuestos ambos en el Salon des Indépendants en marzo de
1907, suponen una radicalización de la búsqueda de un nuevo espacio
pictórico. El cuadro de Matisse fue probablemente el que más debió
llamar la atención del pintor español. En Desnudo azul. Recuerdo de Biskra
Matisse abandona la paleta neoimpresionista y consigue una síntesis
convincente entre la planaridad de Gauguin y la volumetría de Cézanne.
Matisse había ensayado, antes de pintar el cuadro, las deformaciones
perspectivas del desnudo, modelando una escultura; respondía así (por
primera vez) a Picasso, y quizá concretamente a Dos mujeres desnudas,
obra que el pintor español había hecho en el otoño de 1906. Pero
mientras los desnudos de Picasso se recortan sobre un fondo neutro,
Matisse había conseguido integrar convincentemente su desnudo en el
espacio pictórico por medio de dos recursos: la correspondencia rítmica
(a lo Gauguin) entre las líneas del desnudo y la vegetación del fondo, y
una manera de disponer el color azul en torno a los perfiles de los
volúmenes, de un modo que parece anticipar el desarrollo sistemático de
los passages cezannianos por parte de Braque y el propio Picasso en
1908.
El hecho de que Picasso adopte estos dos recursos técnicos en Los segadores
de un modo bastante literal sugiere que la fecha del cuadro debió ser
posterior, pero próxima a marzo-abril de 1907. En algún momento pudo
incluso pensar que Los segadores constituía la respuesta más adecuada de Matisse
Comparado con La alegría de vivir, la composición es igualmente compleja, pero más unitaria. Por otra parte Los segadores consigue una integración rítmica del plano pictórico (a lo Gauguin) más avanzada que Desnudo azul. Recuerdo de Biskra.
Las curvas ojivales que en el cuadro de Matisse cierran el espacio por
arriba se extienden en el de Picasso por toda la superficie del cuadro.
En el centro de la composición, la rueda del carro introduce un motivo
cuyo efecto dinámico anticipa caminos que la vanguardia pictórica
parisina no explorará antes de 1910. Finalmente, en la paleta, Picasso,
como había hecho Matisse en Le Bonheur de vivre, usa el violeta
para indicar lejanía (en la figura de la mujer que, en el fondo, lleva
un cesto a la cabeza) y lo contrasta, a la manera fauve, con el
amarillo; pero, al substituir los rojos por ocres y tierras, rompe con
la armonía cromática neoimpresionista proponiendo de hecho la disonancia
cromática como criterio de modernidad.
Aunque el proyecto de Los segadores no llegó a tomar cuerpo en una obra de grandes dimensiones como Les Demoiselles d'Avignon,
es indudable que tuvo una influencia fructífera en una encrucijada
estratégica del desarrollo de la pintura de vanguardia. Derain explorará
sus implicaciones en los paisajes que pinta en Cassis esa misma
primavera y las ampliará unos meses más tarde en la segunda versión de Las bañistas. De hecho la técnica del cloisonné
se convertiría en una componente estilística importante de lo que
Apollinaire hubo de llamar «cubismo» en la pintura de Derain. Por otra
parte la ruptura con las paletas neoimpresionistas y fauve que se verifica en la pintura de vanguardia de los últimos años de la década tiene un precedente claro en Los segadores. El mismo Matisse, en una de sus composiciones más gauguinianas, El lujo I (Le Luxe I),
pintada en el verano de 1907 usa el violeta para la lejanía, combinado
con azules, amarillos y tierras como había hecho Picasso en Los segadores.
Sin embargo será en la misma obra de Picasso donde se pondrá de manifiesto la fertilidad del ensayo de Los segadores. Los ritmos ojivales aparecen en varios bocetos preparatorios para Les Demoiselles d'Avignon, pero triunfarán sobre todo en Desnudo con telas,
cuadro en el que la construcción de ángulos curvos cubre, como una red,
la totalidad del plano pictórico. Diversos estudios de desnudos del año
siguiente y sobre todo el óleo Tres mujeres; versión rítmica,
prolongan la misma línea. Serán otros artistas desde Delaunay a Franz
Marc, los que se encargarán de desviar esta línea hacia el campo
experimental de la pintura abstracta a comienzos de la década siguiente;
en la obra de Picasso, un pintor que siempre desconfiaría de la
abstracción, esta tendencia rítmica se fundirá en la gran corriente del
Cubismo.
Maribel Alonso Perez
09 enero 2013
 Georgia O'Keeffe
Título: Calle de Nueva York con luna
Fecha: 1925
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 122 x 77 cm
"No se puede pintar Nueva York como es, sino tal y como uno
lo siente". Estas palabras de Georgia O'Keeffe reflejan la pasión de
esta pintora norteamericana por la ciudad de los rascacielos, a la vez
que resumen su idea de que el arte debía convertirse en un medio para
manifestar sus emociones y su forma de entender el mundo. En Nueva York con luna,
primera de sus numerosas vistas de la gran metrópoli, los altos
edificios en sombra y la farola, cuyo halo tiene algo de sobrenatural,
enmarcan un anochecer en el que, entre nubes de suaves contornos, se
vislumbra la luna. Las simplificadas formas y el forzado punto de vista
de la composición conectan esta obra con el precisionismo y la
fotografía y se suman al personal simbolismo que caracteriza su estilo
maduro.
Georgia O'Keeffe recordaba que Calle de Nueva York con luna,
de 1925, fue el primer cuadro que pintó de la ciudad. Por aquel
entonces vivía en dos habitaciones en el trigésimo piso del Hotel
Shelton de Lexington Avenue. Según la propia artista: «Era la primera
vez que vivía en un piso tan alto y me hizo tanta ilusión que empecé a
decir que iba a intentar pintar Nueva York». Esta vista de la calle 47
por la noche fue el primer paisaje neoyorquino que pintó. La artista
comentó: «Había una farola en primer término, algo elevada, más o menos a
la altura del Hotel Chatham».
O'Keeffe tenía la esperanza de poder colgar Calle de Nueva York con luna
en Seven Americans, la exposición que su marido, Alfred Stieglitz,
organizó en 1925 en las Anderson Galleries. Sin embargo, Stieglitz le
indicó que los rascacielos de Nueva York eran un tema difícil de pintar
incluso para los hombres y no le permitió exponer este cuadro, eligiendo
en su lugar óleos suyos con flores a escala ampliada, que consideraba
más femeninos. Al año siguiente, en una exposición individual en The
Intimate Gallery, O'Keeffe insistió en que Stieglitz colgara este
cuadro, que se vendió el primer día por mil doscientos dólares. La
artista estaba exultante: «A partir de entonces, me dejaron pintar Nueva
York».
Los recortados perfiles de las escenas urbanas de O'Keeffe de
la década de 1920 guardan semejanza con las obras de artistas de esa
misma época pertenecientes al grupo de los «precisionistas», entre ellos
Charles Demuth, Charles Sheeler, George Ault y Louis Lozowick. Este
estilo también está relacionado con las producciones de algunos
fotógrafos de aquella época, como el propio Stieglitz y otros miembros
del círculo de amistades del matrimonio, por ejemplo Paul Strand. En
aquellos años de optimismo, el rascacielos solía simbolizar la
modernidad y el progreso
En cierta ocasión, O'Keeffe reconoció: «No se puede pintar
Nueva York tal como es, sino tal como uno lo siente». Sus
representaciones de rascacielos, que transmiten una impresión de
abarrotamiento, de falta de aire y de opresión, indican lo desplazada
que allí se encontraba esta mujer, amante de la naturaleza, que nació y
creció en el campo en el Medio Oeste norteamericano. O'Keeffe siempre se
muestra fascinada por la luna y por el sol, como es lógico en una
persona criada bajo los amplios cielos de las praderas de Wisconsin.
En Calle de Nueva York con luna el disco blanco de
la luna es atravesado sensualmente por las nubes que pasan. El cielo
todavía está azul pero los edificios, en sombra, son meras siluetas que
se destacan sobre él. La farola del Hotel Chattam es una presencia casi
sobrenatural, y su áurea recuerda un halo. Finalmente, el cielo rojo del
crepúsculo en la parte inferior del lienzo, sobre el que despunta la
aguja de la torre de una iglesia, crea un efecto surrealista, aunque es
poco probable que O'Keeffe conociera en fecha tan temprana las obras de
esta corriente que sus colegas contemporáneos estaban pintando en París.
En 1926 el crítico Henry McBride dijo de ella que era «en ocasiones una
mística», y observó: «En sus estudios de edificios rompe pasajes de
literalidad con elementos que arrojan luces simbólicas sobre la
composición»
O'Keeffe siguió explorando el tema en posteriores paisajes urbanos, tales como Hotel Shelton, Nueva York nº. 1, 1926; Noche en la ciudad, 1926; El Hotel Shelton bajo el sol, 1926; El edificio Radiator de noche, Nueva York, 1927; y Noche en Nueva York,
1929. Se diría que para Nueva York prefería el misterio de las escenas
nocturnas a la escrutadora luz bajo la que le gustaba pintar sus flores y
los temas de arquitectura rural. A partir de 1929, después de que
O'Keeffe demostrara que no hacía falta ser hombre para representar
eficazmente las estructuras urbanas, pasó a interesarse por otros temas.
Maribel Alonso Perez
09 enero 2013
Georgia O'Keeffe
Título: Calle de Nueva York con luna
Fecha: 1925
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 122 x 77 cm
"No se puede pintar Nueva York como es, sino tal y como uno
lo siente". Estas palabras de Georgia O'Keeffe reflejan la pasión de
esta pintora norteamericana por la ciudad de los rascacielos, a la vez
que resumen su idea de que el arte debía convertirse en un medio para
manifestar sus emociones y su forma de entender el mundo. En Nueva York con luna,
primera de sus numerosas vistas de la gran metrópoli, los altos
edificios en sombra y la farola, cuyo halo tiene algo de sobrenatural,
enmarcan un anochecer en el que, entre nubes de suaves contornos, se
vislumbra la luna. Las simplificadas formas y el forzado punto de vista
de la composición conectan esta obra con el precisionismo y la
fotografía y se suman al personal simbolismo que caracteriza su estilo
maduro.
Georgia O'Keeffe recordaba que Calle de Nueva York con luna,
de 1925, fue el primer cuadro que pintó de la ciudad. Por aquel
entonces vivía en dos habitaciones en el trigésimo piso del Hotel
Shelton de Lexington Avenue. Según la propia artista: «Era la primera
vez que vivía en un piso tan alto y me hizo tanta ilusión que empecé a
decir que iba a intentar pintar Nueva York». Esta vista de la calle 47
por la noche fue el primer paisaje neoyorquino que pintó. La artista
comentó: «Había una farola en primer término, algo elevada, más o menos a
la altura del Hotel Chatham».
O'Keeffe tenía la esperanza de poder colgar Calle de Nueva York con luna
en Seven Americans, la exposición que su marido, Alfred Stieglitz,
organizó en 1925 en las Anderson Galleries. Sin embargo, Stieglitz le
indicó que los rascacielos de Nueva York eran un tema difícil de pintar
incluso para los hombres y no le permitió exponer este cuadro, eligiendo
en su lugar óleos suyos con flores a escala ampliada, que consideraba
más femeninos. Al año siguiente, en una exposición individual en The
Intimate Gallery, O'Keeffe insistió en que Stieglitz colgara este
cuadro, que se vendió el primer día por mil doscientos dólares. La
artista estaba exultante: «A partir de entonces, me dejaron pintar Nueva
York».
Los recortados perfiles de las escenas urbanas de O'Keeffe de
la década de 1920 guardan semejanza con las obras de artistas de esa
misma época pertenecientes al grupo de los «precisionistas», entre ellos
Charles Demuth, Charles Sheeler, George Ault y Louis Lozowick. Este
estilo también está relacionado con las producciones de algunos
fotógrafos de aquella época, como el propio Stieglitz y otros miembros
del círculo de amistades del matrimonio, por ejemplo Paul Strand. En
aquellos años de optimismo, el rascacielos solía simbolizar la
modernidad y el progreso
En cierta ocasión, O'Keeffe reconoció: «No se puede pintar
Nueva York tal como es, sino tal como uno lo siente». Sus
representaciones de rascacielos, que transmiten una impresión de
abarrotamiento, de falta de aire y de opresión, indican lo desplazada
que allí se encontraba esta mujer, amante de la naturaleza, que nació y
creció en el campo en el Medio Oeste norteamericano. O'Keeffe siempre se
muestra fascinada por la luna y por el sol, como es lógico en una
persona criada bajo los amplios cielos de las praderas de Wisconsin.
En Calle de Nueva York con luna el disco blanco de
la luna es atravesado sensualmente por las nubes que pasan. El cielo
todavía está azul pero los edificios, en sombra, son meras siluetas que
se destacan sobre él. La farola del Hotel Chattam es una presencia casi
sobrenatural, y su áurea recuerda un halo. Finalmente, el cielo rojo del
crepúsculo en la parte inferior del lienzo, sobre el que despunta la
aguja de la torre de una iglesia, crea un efecto surrealista, aunque es
poco probable que O'Keeffe conociera en fecha tan temprana las obras de
esta corriente que sus colegas contemporáneos estaban pintando en París.
En 1926 el crítico Henry McBride dijo de ella que era «en ocasiones una
mística», y observó: «En sus estudios de edificios rompe pasajes de
literalidad con elementos que arrojan luces simbólicas sobre la
composición»
O'Keeffe siguió explorando el tema en posteriores paisajes urbanos, tales como Hotel Shelton, Nueva York nº. 1, 1926; Noche en la ciudad, 1926; El Hotel Shelton bajo el sol, 1926; El edificio Radiator de noche, Nueva York, 1927; y Noche en Nueva York,
1929. Se diría que para Nueva York prefería el misterio de las escenas
nocturnas a la escrutadora luz bajo la que le gustaba pintar sus flores y
los temas de arquitectura rural. A partir de 1929, después de que
O'Keeffe demostrara que no hacía falta ser hombre para representar
eficazmente las estructuras urbanas, pasó a interesarse por otros temas.
Maribel Alonso Perez
09 enero 2013